
Ricardo Vicente López (Especial para ARGENPRESS CULTURAL)
Quiero decir con lo que llevamos hasta acá, que la creencia de una gran parte de la gente sobre qué es el saber científico luce de tal modo que lo convierte en un saber casi perfecto, inconmovible, omnipotente, insustituible en la interpretación general del mundo, que desvaloriza a los otros modos del saber.
Poder comprender que la vigencia de muchas teorías se mantiene mientras no sean refutadas, relativizaría en el saber popular su validez absoluta, pero éste tiene poco acceso a estas variaciones y novedades. Por ello, la ideología del cientificismo los presenta como el saber por excelencia y arroja a las otras formas al desván de los trastos viejos. La enseñanza, en los niveles primario y secundario, que configura la plataforma de muchos saberes de la gente a lo largo de la vida, pese a la publicitación de documentales que hacen algunos medios, está sostenida por esa ideología en la que se basa el saber no profesionalizado. Entonces, insisto, la estrecha relación que se ha dado desde sus comienzos entre la cultura moderna y la ciencia es lo que avala lo dicho. Un historiador e investigador de la talla del estadounidense Immanuel Wallerstein sostiene: «Hace mucho que se aceptó la idea de que el ascenso de la ciencia moderna y el del sistema mundial moderno eran fenómenos coordinados y estrechamente ligados. La ciencia, tal como la hemos conocido, es la expresión intelectual por excelencia de la “modernidad”». Esta lógica, que creó la mentalidad moderna, es el marco a partir del cual se disparan las críticas que recibe un pensamiento que se aleja tanto de ella como es el tema de Dios.
Por ello aquellas disciplinas que no comparten esa lógica quedan en un nivel inferior y son poco apreciadas. Este proceso de la conciencia moderna da lugar a dos posibilidades de enfrentar el tema divino: los que se aferran a las explicaciones mágicas de los diversos catecismos se conforman con las respuestas de la ortodoxia dominante, y, aquellos que tienen una mayor exigencia de racionalidad acorde a los postulados de la modernidad, son los que exigen pruebas imposibles y se aproximan al grave riesgo de caer en el escepticismo. Salir al cruce de esta falsa alternativa es lo que voy intentando en estas notas, para ayuda de aquellos que todavía se mantienen con ciertas expectativas de encontrar otro camino superador. Esta tarea me impone seguir los meandros que elijo para llegar mejor equipados a una comprensión más satisfactoria y, para ello, recurriré a personalidades académicas de prestigio internacional. La necesidad es tal que nuestro historiador afirma: «Tal vez debamos recuperar aquella parte de la tradición aristotélica dedicada a la búsqueda de las causas finales. Puede que incluso tengamos que admitir que existe un conocimiento distinto y anterior al conocimiento científico. La ciencia tal como la conocemos es una invención de nuestro mundo moderno».
En consonancia con lo expresado, y desde la acera opuesta las palabras de González Faus vienen a cuento de la necesidad de abrirse a otros modos del conocimiento: «Los hombres del siglo XX, deslumbrados por la eficacia dominadora de las ciencias, creyeron que podrían apresar el misterio del hombre reduciéndolo a un problema. Con ello, el misterio dejó de ser efectivamente misterio, pero, a la larga, el hombre iba dejando de ser hombre. Y la tierra fue dejando de ser casa, y la vida fue dejando de ser vida. Pero todo esto era también obra del hombre». El teólogo alemán Johan Baptist Metz agrega: «El así llamado “hombre actual”, es decir, el hombre de nuestro mundo burgués tardío, tensionado entre desesperación y compromiso, apatía y amor mezquino, entre autoafirmación sin contemplaciones y solidaridad débilmente desarrollada, desorientado y más inseguro de sí que hace algunas generaciones, al punto que no quisiera ser su propio descendiente» es este hombre el que, aunque no tenga plena conciencia de ello, requiere una comprensión más profunda de sí y las ciencias no se la ofrece, porque no puede.
Volvamos a González Faus: «Trascendencia e inmanencia, distancia y cercanía, escondimiento y contacto, van manteniéndose así inseparablemente ligados en todos los desarrollos que aluden a la presencia de Dios en el mundo y a la relación del hombre con él». Porque se comienza a comprender lo que quiso expresar Atahualpa Yupanqui al decir: «Dios es aquello que sólo el silencio nombra». Pero si esta definición pudiera ser aceptada por el creyente que va tras la búsqueda del encuentro con Dios, no da respuesta para aquel que se siente sólo y abandonado de la “mano de Dios”. Por tal razón, por la necesidad de abrir vías más cercanas de acceso, otro teólogo, Urs von Balthasar (1905-1988) criticaba con estas palabras a muchos teólogos que no ofrecen esas respuestas posibles: «Representantes de una cobardía que es pasar de largo ante toda la angustia y el extravío de la época, sordos a sus llamadas quejosas, para seguir desarrollando una teología de sonriente serenidad, desprendida del presente». Entonces, la teología es el estudio del hombre «que consiste no tanto en mirar a Dios cuanto en mirar el mundo con la mirada de Dios». Esto puede sonar a palabrería vacua, lo que se propone decir es que el intento de aproximarse a Dios no logra su apresamiento, sino que es una experiencia que percibe la transparencia de las cosas al ser vistas con otra mirada.
La cita de Yupanqui, de claro origen oriental, coloca el acento en la imposibilidad de hablar de Dios y esta imposibilidad radica en el concepto misterio, es decir aquello que es imposible conocer. Pero, la cultura moderna (perdón por las reiteradas veces que vuelvo a ella, pero es la referencia obligada), alucinada por los grandes avances de la ciencia en el terreno de la física, creyó poder descartar la posibilidad de una dimensión vedada al conocimiento humano, convencida y amparada en la máxima galileana que reza: «todo lo que se pueda conocerse debe conocerse, todo lo que pueda producirse debe producirse», dejando lo que no se lograse hoy al seguro develamiento posterior. Esta operación de la conciencia logró expulsar la fe como modo de conocimiento, pero la terrenalizó en su dimensión temporal hacia un futuro que no quedaba demostrado racionalmente como certeza de conocimiento. La fe vertical y teológica quedó convertida en fe científica, pero fe al fin. Y en última instancia, si persistiera el misterio, se debería a un problema mal planteado o inexistente como tal. Este clima de certezas soliviantó la conciencia de los hombres a partir del Renacimiento y llegó a su máxima expresión en los ilustrados del siglo XVIII.
Si la tradición oriental, probablemente el budismo como uno de sus modelos más cercanos a remitirse al silencio de Dios, entendió y aceptó esa imposibilidad de decir algo acerca de ese misterio, la tradición judeo-cristiana lo planteó de otro modo reconociéndole al humano, imagen y semejanza, la capacidad de desentrañar parte de ese misterio. Por lo menos, intentar una interpretación de él, tomando como referencia ciertas manifestaciones, iluminaciones, aperturas de la conciencia humana, que los rabinos entendieron como una revelación, como ya dije anteriormente y remito a ello. La tradición oriental ha mantenido un gran desprecio por la vida terrena y una sobrevaloración de una vida posterior, se manifieste de cualquier manera que sea según las diversas corrientes religiosas. A diferencia de esta, los hebreos valorizaron mucho la vida terrena y dentro de ella su forma privilegiada: la humana. El hombre había sido el fin de toda la creación y la obra cumbre. Esta primacía, que no se encuentra en la cultura helena tal vez por su origen ario, abría el campo de la reflexión sobre el tema del hombre, diríamos hoy con lenguaje moderno a una antropología, disciplina de origen y cultivo occidental heredada de la vertiente semita. El tema del hombre y de la vida en la tierra como legado de Dios otorgó a este pensamiento un papel central en la sabiduría. Cabe agregar que el humanismo renacentista es hijo directo de esta concepción judeo-cristiana, fue por ello esencialmente un humanismo cristiano, que no se ha podido encontrar en otras culturas de la época, ni anteriores a ella .
Sin embargo, la dificultad que encierra el tratamiento del tema Dios no escapa a la conciencia de nuestros mejores teólogos, sobretodo el problema del lenguaje humano y sus limitaciones, lo que lleva González Faus a decir: «podemos añadir tranquilamente que, por supuesto, la mente humana no puede pensar ni hablar de Dios más que categorizándolo. Los hombres no podemos superar esta limitación, pero al menos podemos ser conscientes de ella y detectarla cuando actúa». Esta toma de conciencia debe funcionar como una advertencia respecto a no excederse en lo que se dice. Si se recuerda la afirmación de este teólogo, respecto al conocimiento exagerado de otros, se entenderá mejor lo afirmado.
Por lo dicho hasta ahora partamos de la afirmación de González Faus: «Yo vengo de una cultura que tiene más preguntas que respuestas. Sólo tomando en serio esas preguntas tiene sentido la esperanza, porque para las preguntas para andar por casa basta con el optimismo de la razón. Y eso ya sabemos a dónde nos lleva». Nos está empujando a hacernos cargo del menosprecio de la modernidad respecto de muchas de las preguntas que fueron tiradas al cesto de la basura por inútiles, sin sentido, inservibles, improductivas, infecundas, y, por todas estas razones, abandonadas. Pero la conciencia humana guarda en lo profundo exigencias de modos de comprensión más abarcadores que la linealidad de la razón científica. La filosofía y la teología, digo una vez más, se hicieron cargo durante siglos de la búsqueda de respuestas posibles que tranquilizaran esa conciencia, y las respuestas encontradas, con todas sus limitaciones, obraron como un bálsamo. Entonces, el avance arrollador de la ciencia impuso un solo modo de responder y éste no podía hacerse cargo de esas preguntas. Por eso dice nuestro teólogo «Y eso ya sabemos a dónde nos lleva», sobre esto ya algo quedó dicho.
Volvemos a encontrarnos con la tarea que desarrollan los que intentan dar esas respuestas hoy desde la ortodoxia dogmatizada, en gran parte de los casos, para las que se hace necesario los esfuerzos sobrehumanos para aceptarlas. Entonces, ese hombre de hoy que sigue preguntando debe acallar la conciencia ante la experiencia de una ortodoxia vetusta, que sigue hablando sin darse cuenta que ya llegamos a los comienzos del siglo XXI, y que los argumentos medievales carecen de sustentabilidad y que la magia es poco creíble. Siento que toda esa gente está desamparada en su búsqueda de una trascendencia que no se estrelle contra el avance de la ciencia, ni deba cobijarse en un pasado fundamentalista. Es necesario que la fe se desentienda de ambas cargas y enfrente desde su profunda sabiduría un modo distinto de creer mucho más humano. Debemos tomar como punto de partida una doble intromisión que González Faus la plantea así: «Si los teólogos habían querido absorber el campo de decisión científica, los científicos invadieron muchas veces el campo no sólo de la teología, sino de la filosofía, al erigir la ciencia en única forma de conocimiento y única posibilidad de afirmación para el hombre». Es decir, si durante siglos la Biblia fue la única explicación aceptada sobre el funcionamiento del cosmos y de la naturaleza, los últimos siglos la ciencia intentó ser la única explicación del mundo de lo meta-físico (de lo que está meta=más allá; físico=mundo material). Ambos excesos nos han dejado ante la profunda duda de qué debemos aceptar y creer. Optar por una de las dos posibilidades, como únicas posibles, es la razón de la encrucijada en que se encuentra el hombre de hoy.
Superar esa dicotomía nos exige comprender y aceptar la dificultad que señala nuestro teólogo: «El drama de la teología es que a la fe le interesa lo meta-físico, pero este campo de interés no puede expresarse sino con lenguajes físicos. Y el drama de la ciencia es que a ella le interesa lo físico, pero este campo de interés no puede expresarse sino con implicancias metafísicas». Veremos más adelante como la ciencia física ha llegado a un límite en el que el lenguaje clásico no le alcanza para hablar de lo que va descubriendo, pero otro tanto le ocurre al lenguaje teológico. Entonces, me parece oportuno recurrir a la siguiente reflexión que nos ofrece el sacerdote español, Enrique Martínez Lozano, psicólogo y teólogo: «Hemos llegado, pues, al punto decisivo, para éste y para otros tantos asuntos. Y, a mi modo de ver, la solución pasa por abandonar la arrogante pretensión de poseer la verdad absoluta, para percibirnos todos como buscadores de la misma. ¿Esto provoca inseguridad? Sólo a quien se aferra a una seguridad cerebral. Pero, por otro lado, ¿no es necesariamente insegura la condición humana? Bajemos de los púlpitos, para empezar a descubrir que la verdad no es algo que se tiene en la cabeza -en fórmulas aprendidas y en dogmas repetidos- sino algo que se vive en un comportamiento humano de calidad». Lenguaje llamativo pero que apunta hacia una salida posible de esta discusión que se ha quedado encerrada en los moldes del siglo XVIII francés, el de los Iluministas.
Sigue nuestro pensador: «Si lo que ocurrió con la Modernidad fue que todo lo espiritual fue reprimido, la salida pasa por la des- represión. La Modernidad lo reprimió porque el nivel mítico de Dios era terrible y el daño provocado por la Iglesia en nombre de ese Dios, espantoso; la Ilustración lo rechazó. “Recordad las crueldades”, era el lema de Voltaire. El error grave de la Modernidad consistió en que identificó todo lo religioso con aquella divinidad mítica institucionalizada en la Iglesia medieval. Ello condujo a una descalificación de lo espiritual y, consiguientemente, a un tremendo empobrecimiento de lo humano». Debemos reparar en estas palabras, volverlas a leer para recuperar una sana crítica a las verdades en las que quedaron encerradas tanto la defensa del nuevo paradigma de la modernidad frente a la defensa cerril de una iglesia que se negaba a ver el nuevo camino que se abría para el hombre.
Creo que hemos llegado a un punto de nuestro recorrido en el que se nos torna imprescindible hablar de un concepto que se puso de moda a fines de los sesenta con el libro de Thomas S. Kuhn (1922-1996), destacado epistemólogo estadounidense, quien sostuvo la necesidad de analizar toda respuesta científica dentro del paradigma dentro del cual fue formulada. Un paradigma puede ser definido como una especie de teoría general que, por su amplitud, cobija dentro de sí una gran parte de los fenómenos conocidos y puede proporcionar respuestas útiles dentro del contexto en el que son formuladas. Funciona como una especie de filtro a través del cual se seleccionan los datos que aparecen como coherentes para comprender una realidad, aquella que queda configurada por ese paradigma. Ya vimos como el famoso giro copernicano significó toda una reestructuración del saber cosmológico y alteró el marco de verdades válidas hasta entonces. Otro tanto sucedió siglos después con la teoría cuántica y su principio de incertidumbre del físico alemán Werner Karl Heisenberg (1901-1976).
Pero, en un sentido más abarcador, podemos utilizar este concepto para comprender los diferentes modos con los cuales la conciencia humana dio respuestas a sus interrogantes a lo largo de la historia humana. Una cultura, en el sentido más amplio, es un paradigma, es decir es un marco conceptual que nos brinda respuestas aceptables para cada época a las preguntas de los hombres de esas etapas de la evolución. Esto nos está advirtiendo, entonces, acera de que lo que entendemos por verdad es una aproximación histórica (situada en un tiempo y en un espacio geográfico) necesaria y aceptable para el nivel de los conocimientos de esa cultura. Esto significa que la verdad es siempre relativa (no confundir con el relativismo) a la situación histórica dentro de la cual se plantea la pregunta y se encuentra la respuesta. La historia nos da abundante material para comprobar lo dicho. Esa es la razón que debemos tener en cuenta cuando sostenemos nuestra verdad, que es, por lo tanto, relativa en varios niveles: lo es en cuanto a mi biografía personal, a la cultura a la que pertenezco, a la historia dentro de la cual se ha desarrollado esa cultura. Nosotros nacemos en una situación que no depende de nuestra voluntad y que, a partir de nuestro nacimiento, funciona como marco de referencia de los valores y perspectivas que tendremos como límites de nuestro pensar y saber. Cuantos más seamos conscientes de esta limitación, más libres seremos puesto que ignorar estas limitaciones nos empuja hacia un fundamentalismo insano. El sabernos limitados nos impone la necesidad de ser humildes, pero al mismo tiempo críticos a nuestros saberes y creencias. Todo saber, para todos los humanos, funciona sostenido por un cimiento de pre-supuestos que son culturales, históricos, que de no ser detectados impiden comprender el contenido de relatividad que contienen.
Ver también:
- ¿Cree usted en el big-bang, sí o no? (Parte III)
- ¿Cree usted en el big-bang, sí o no? (Parte II)
- ¿Cree usted en el big-bang, sí o no? (Parte I)



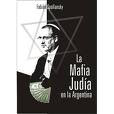

No hay comentarios:
Publicar un comentario