
Ana María Radaelli
No por callado eres silencio.
Y no porque te quemen,
porque te disimulen bajo tierra,
porque te escondan
en cementerios, bosques, páramos,
van a impedir que te encontremos,
Che Comandante,
amigo.
Estremecía la voz bronca del poeta Nicolás Guillén una Plaza de la Revolución sumida en duelo y llanto. Era octubre de 1967, el día 18 más exactamente, cuando Fidel, en velada solemne, confirmaba, ante un pueblo consternado, atónito, obligado a aceptar lo inaceptable, el asesinato en Bolivia del comandante argentino-cubano Ernesto Guevara, el héroe de tantas batallas en la Sierra y en el llano, el constructor infatigable del socialismo, a manos de mercenarios, esbirros y oligarcas asalariados del imperio. Un terrorista de origen cubano, Félix Ramos, en realidad Félix Rodríguez, "enviado especial" de la CIA y llegado a La Higuera en la mañana del fatídico 8 de octubre, traía instrucciones muy precisas. El mensaje cifrado con la orden de ejecutar el crimen no tardaría en llegarle.
Y tenía razón Nicolás Guillén: algún día habríamos de encontrarlo, por más escondido que lo tuvieran, aunque la espera fuera larga, angustiosa, a veces desesperante. Nos llegaban noticias de los arduos, difíciles, extenuantes trabajos de búsqueda de un equipo multidisciplinario y multinacional, en el que antropólogos forenses bolivianos, argentinos y cubanos escudriñaban y analizaban, pedacito a pedacito, la tierra guerrillera de su último combate.
Y un día lo encontramos, y asumo el plural aunque parezca inmodestia, y el Che regresó cuando se cumplían treinta años de su asesinato en aquella mísera escuelita de adobe y paja, allí donde nacía para la leyenda, entre los depauperados habitantes de la zona, San Ernesto de La Higuera, cumplidor de deseos y hacedor de milagros.
Fueron, aquellos, días de duelo, pero también de alivio al saberlo de vuelta en casa. Revivo la llegada del avión de Cubana de Aviación el 12 de julio de 1997 y el descenso de las urnas, un momento tan difícil de vivir, recuerdo las honras fúnebres, en octubre de ese mismo año, primero en La Habana, en el Memorial José Martí, Plaza de la Revolución, y luego en Santa Clara -tras cubrir la ruta que devino un verdadero cordón humano-, allí donde el héroe de la decisiva batalla contra la tiranía de Batista, finalizando 1958, recibía sepultura, por derecho propio, en un sobrio y solemne monumento-memorial, que muchos en el mundo sueñan conocer, especialmente construido para custodiar los restos del Che y sus compañeros en la gesta boliviana.
Cómo no tener presentes las palabras asombrosas y vibrantes de Fidel: “¡Gracias, Che, por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste...! ¡Bienvenidos, compañeros heroicos del Destacamento de refuerzo!”, y pensé entonces, y sigo pensando hoy, que sólo a Fidel se le podía ocurrir la idea de revertir el sentimiento de luto y derrota que nos embargaba, para saludar, agradecido, la llegada de ese invencible Destacamento de refuerzo, aunque ya debería estar acostumbrada: después del Moncada y del desastre de Alegría de Pío, cuando el desembarco del “Granma”, larga es la lista de reveses convertidos en victorias por obra y gracia de la terquedad blindada de este pueblo.
De aquellos días de 1997, vividos tan intensamente, guardo para siempre la memoria de un ¿pormenor? que casi nunca he mencionado por miedo al equívoco, a que se me tome por una misticona trasnochada o una supersticiosa de primera línea... Y por supuesto, nada de eso es.
Después de vencer dudas y temores, decidí enfrentar el hecho de ver al Che y a sus compañeros, los cubanos Alberto Fernández Montes de Oca, René Martínez Tamayo, Orlando Pantoja Tamayo, Carlos Coello, el peruano Juan Pablo Chang Navarro y el boliviano Simeón Cuba Sarabia, reducidos al tamaño de un pequeño osario. Acudí, pues, al Memorial “José Martí”, junto al pueblo que, durante tres días, en interminable y callado desfile, rindió emocionado tributo a sus héroes.
Esa tarde había llovido muchísimo. Me acuerdo de la bandera argentina, completamente empapada, que llevábamos un pequeño grupo de compatriotas, entre los que se encontraba Alberto Granado, el amigo y compañero del Che en su peregrinaje en moto y a pie y en balsa por la América Latina. Al salir del recinto, sacudida por una emoción difícil de nombrarse, me paré a contemplar la Plaza de la Revolución que, toda mojada, espejeaba al sol con mil refulges. Todavía temblaba y me sequé los ojos. Al levantar la vista me topé, frente por frente, del otro lado de la Plaza, con la singular escultura del Che que cubre gran parte de la fachada del Ministerio del Interior, el que albergó, a comienzos de la Revolución, al Ministerio de Industrias y a su titular, el comandante Che Guevara.
El relieve escultórico, obra del artista cubano Enrique Ávila (Holguín, 1952), reproduce las líneas de la muy conocida foto del también cubano Alberto Korda, rubricado por un Hasta la victoria siempre en la letra original del Che, y que en las noches se agiganta gracias a un diseño de luces creado por el propio escultor “para expresar, con su reflejo, al hombre de acción que irradia luz al porvenir”.
Ésa es la imagen que yo veía desde la puerta de entrada del Memorial, pero algo inesperado estaba ocurriendo. Un inmenso arco iris nimbaba la figura del Guerrillero Heroico, en una soberbia puesta en escena que la naturaleza orquestaba, como siempre, tras una lluvia torrencial, digna del trópico nuestro.
Miré y volví a mirar a mi alrededor buscando ayuda, pero ya periodistas y camarógrafos se habían retirado -pronto comenzaría el noticiero de la Televisión, se produciría el cierre de las ediciones vespertinas de los periódicos- y no hallé modo de apresar algo tan insólitamente hermoso.
Mucho ha llovido desde entonces y otros arcos iris habrán seguramente pintado el cielo de la Plaza de la Revolución, la de los grandes encuentros, la de duelos y alegrías, la que siempre nos reúne en su abrazo y nos reconforta y alienta. Pero ése fue el único que allí vi y no lo puedo olvidar.
Sé, porque es posible percibirlos en todo su esplendor, que no uno, sino muchos arcos iris anda pintando los cielos al sur del Río Grande, en La Higuera, por ejemplo, cuando el humildísimo poblado se declaró “Territorio libre de analfabetismo” --y una quiere pellizcarse para saber que es cierto--, o que iluminan el hospital del Señor de Malta, en Vallegrande, el de la íngrima lavandería donde se expuso el cadáver del comandante asesinado, cada vez que médicos cubanos salvan una vida o devuelven la vista a aquellos que la habían perdido.
Sé, porque es posible visualizarlos, que cientos, miles de arcos iris van también coronando los cielos de Venezuela y Ecuador y Nicaragua, en cada escuelita, en cada hospital o posta médica de los Andes y los páramos y los llanos y las selvas de nuestra América, allí donde los internacionalistas cubanos levantan banderas de solidaridad con los pobres de esta tierra. Razón tenía Fidel cuando, al darles la bienvenida a los héroes que regresaban a la patria, dijo que “el Che está librando y ganando más batallas que nunca”.
Y aunque no me sea dado verlo -pero, ¿acaso soñábamos, en 1967, con una estatua del Che en La Higuera?- la certeza de que nuevos arcos iris irán encendiendo, hasta iluminarlo todo, el cielo de la América nuestra, debe bastarme y sobrarme, y por eso, agradecida, celebrar con regocijo las nuevas batallas que librándolas gana el guerrillero Ernesto Guevara,
que en todas partes está, en el indio
hecho de sueño y cobre. Y en el negro
revuelto en espumosa muchedumbre,
y en el ser petrolero y salitrero,
y en el terrible desamparo
de la banana, y en la gran pampa de las pieles
y en el azúcar y en la sal y el los cafetos... vivo
como no te querían,
Che Comandante,
amigo.
Ana María Radaelli es periodista y narradora argentina y radica en Cuba






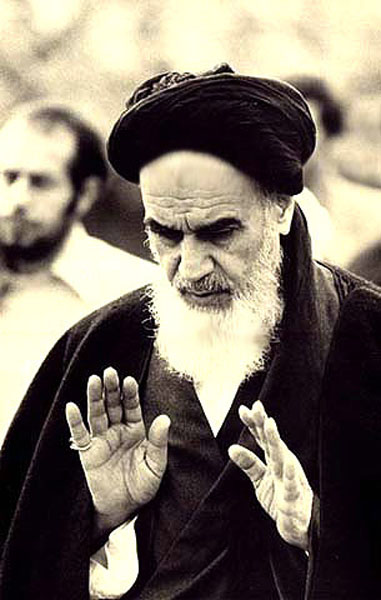











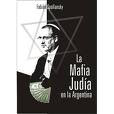
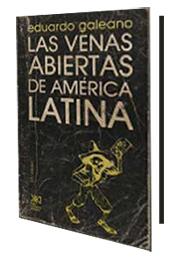



No hay comentarios:
Publicar un comentario