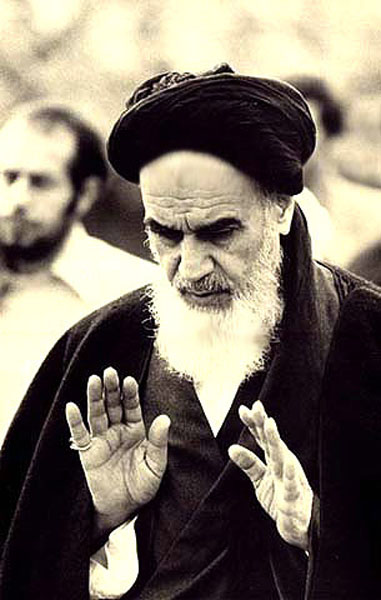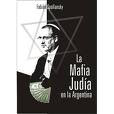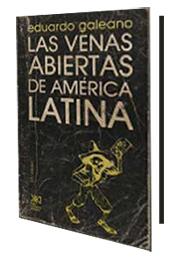La distribución de beneficios en la explotación del petróleo amazónico está muy desequilibrada. El llamado “Chernobyl de la jungla” o mayor desastre petrolífero de la historia, perpetrado por la negligencia criminal de la multinacional Texaco; ha supuesto el exterminio de varias etnias, la desforestación y contaminación de millones de hectáreas y la violación de los derechos humanos indígenas a costa del enriquecimiento del bando esquilmador. Esta es la crónica completa de la mayor demanda judicial de la historia interpuesta por los afectados.
Extracto muy significativo del reciente y polémico documental “Crude” de Joe Berlinger y que ha levantado el interés, de nuevo, por el caso del Chernobyl Amazónico.
La pesadilla indígena comenzó en 1967, con la llegada de Texaco (ahora Chevron) a la selva ecuatoriana. Hasta entonces un pequeño pozo inaugurado en la Península de Santa Elena (Ecuador) en 1911 era el único reducto de este tipo de explotación energética experimental y, por entonces, nada rentable. Tres años antes Texaco había conseguido una ‘concesión’ teledirigida del gobierno, de más de millón y medio de hectáreas para prospectar pretróleo a sus anchas y sin ningún rigor medioambiental. Hasta 1990 -cuando abandonó la extracción- Texaco ya había perforado más de 400 pozos, sólo en la Amazonía Ecuatoriana; extrayendo -sin contar los derrames- casi veinte mil millones de barriles de crudo, lo que equivale a 25 años de todo el consumo actual de petróleo y gas en España.
Una de las ‘piscinas de petróleo’ abandonadas a su suerte en la región. El gas se sigue quemando durante 24 horas al día desde que se inaguró el pozo. .
Es muy curioso que, según varios estudios antropológicos, un siglo antes de la invasión-Texaco; los indígenas hablaban de un elemento negro y viscoso que brotaba de forma natural de la madre tierra y que tenía cierto rendimiento energético y hasta medicinal. La primera relación pues del indígena con el ‘oro negro’ era moderada y sostenible… hasta que la mano avariciosa y los brutales y descontrolados procesos químicos de extracción, rompieron la armonía del recurso natural para ponzoñar el desarrollo sustentable de estas tribus y su entorno.
Una tubería rota, parte de una instalación abandonada, sigue emitiendo tóxicos en un pozo de Shushufindi, Ecuador.
¡Este acuífero huele a gasolina!
El gran error de la desaparecida Texaco (adquirida por Chevron con todas sus ‘cargas’ en 2001), presa de la codicia del pionero y desestimando su responsabilidad como tal, fue obviar los reglamentos de extracción vigentes (por entonces bastantes permisivos pero muy claros) para utilizar, en su beneficio, los métodos prospectivos del desierto que rentabilizaban al máximo sus avaras inversiones. Como fueron las  primeros, se les exoneró de culpa y negligencia con la excusa de la generación de riqueza en zona pobre. Vía libre a la rapacidad del poderoso.
primeros, se les exoneró de culpa y negligencia con la excusa de la generación de riqueza en zona pobre. Vía libre a la rapacidad del poderoso.
. Más de 900 piscinas al aire libre de residuos y ‘aguas de formación’ han sido abandonadas por Chevron-Texaco tras las agotar las extracciones. Fuente
Más de 900 piscinas al aire libre de residuos y ‘aguas de formación’ han sido abandonadas por Chevron-Texaco tras las agotar las extracciones. Fuente
.
En toda extracción petrolífera se producen fluidos asociados o “aguas de formación” en los procesos de separación del agua y gas del crudo antes de ser bombeado a los oleoductos. Estos desechos normalmente son devueltos y reinyectados allá de donde nacieron; la profundidad de la madre tierra. En el Amazonas no, era ‘demasiado caro’. Texaco prefirió hacer con estas aguas piscinas tóxicas al aire libre para el ‘olor’ y disfrute del indio amazónico y su ecosistema. Nada más y nada menos que más de 1.000 piscinas artificiales descubiertas, sembradas por toda la Amazonía Ecuatoriana y regadas con agua ponzoñosa y que a día de hoy siguen abiertas y vertiendo tóxicos a la atmósfera y a los acuíferos adyacentes a través del subsuelo. Ver las fotos.
En una de las escenas del documental “Crude” de Joe Berlinger, se puede ver al Presidente ecuatoriano Rafael Correa (grano en el culo del gigante Chevron), visitando a una familia afectada por las filtraciones desde una piscina de formación a su pozo de agua potable: – ¡Esto huele a gasolina! Exclama ingenuamente el mandatario.
A estos ‘pantanos artificiales de petróleo’ se les unieron los vertidos incontrolados de más de 57 millones de litros de crudo por roturas en los oleoductos, la quema de más de 30.500 millones de pies cúbicos diarios de gas cuyas partículas de combustión son eliminadas directamente a la atmósfera y la ‘plastificación’ de carreteras y caminos amazónicos con productos asfálticos de mala calidad y solubles a lluvias y escorrentías; pero sobre todo, lo que más indigna, es la falta de diligencia en las políticas medioambientales responsables de recuperación en todos los desastres acaecidos.
.
Un genocidio en toda regla.
Los primeros años de explotación, el ‘oro negro’ y el cohecho para con los indígenas ocultó la terrible esquilmacíon de recursos tanto medioambientales como humanos. Los afectados han convivido con la enfermedad y con el miedo. Nunca, hasta ahora, se organizaron para denunciar por temor a que las grandes compañías extractoras cancelaran las exiguas ayudas que vendían como contraprestación humanitaria a la cruel explotación. Todavía hoy, centenares de ‘esteros’ engañados, limpian con lo puesto y sin protección alguna las piscinas de crudo mientras bendicen las bondades del gigante y disfrutan la tasa de abortos espontáneos más alta de toda América.
Séis etnias han sido diezmadas desde que Texaco irrumpió en el Amazonas: Cofán, Secoya, Huaorani, Siona, Quichua y Tetete.
Las tribu Tetete, por ejemplo, ha desaparecido ‘literalmente’ del mapa por la acción directa de Texaco. No se trata de una teoría izquierdista sobre la evolución natural de los últimos reductos indígenas. La causa directa de su extinción fue la desforestación y los vertidos en el entorno del Lago Agrio (su nombre se lo dio el petróleo) a causa de los mecanismos utilizados en las perforaciones en un territorio ’sin ley’ por parte de la multinacional americana. Hoy este exterminio archidemostrado sigue sospechosamente impune.
La culpa es de los Indios.
La multinacional, potentada en recursos, ha creado un lobby complejo y poderoso entorno al caso. Durante estos años de lucha, las diferentes ‘perlas’ de sus abogados, representantes y directivos de la empresa, además de mostrar el ‘pensamiento oficial’ del emporio respecto al daño ocasionado, han emponzoñado el proceso y sus reverberaciones en la opinión pública.
- “El petróleo no produce cáncer. Las enfermedades de los Indígenas son producto de la falta de higiene”. Silvia Garrido. Abogada de Chevron-Texaco, obviando que uno de los componentes del crudo es el benceno, un potente cancerígeno.
- “No se han encontrado elementos tóxicos que terminen de responsabilizar a Texaco”. Jaime Varela, representante de Chevron-Texaco en el Ecuador; contradiciendo todas las pruebas aportadas en juicio incluso por su propia compañía.
- “Yo me maquillo todos los días, poniéndome una forma de ‘petróleo’ en la cara. Y no significa que vaya a enfermar por ello”. Silvia Garrido, abogada de Chevron-Texaco durante una reciente entrevista. Sin comentarios.
- “Nosotros limpiamos el daño en el Ecuador y ya no somos responsables” A mediados de los 90, Texaco pagó unos 40 millones de dólares para una supuesta limpieza a cambio de la firma del necesitado gobierno ecuatoriano para que le eximiera de responsabilidades futuras. La fraudulenta ‘remediación’ consistió en llenar de arena y chatarra algunas de las piscinas de petróleo desestimando la purificación de acuíferos y la compensación y cura de los enfermos. Más tarde se demostró la falsificación en el número de piscinas limpiadas y de los análisis efectuados por la compañía para ganarse la firma del gobierno y con ello el indulto. Esto ocasionó una cruenta batalla legal entre Texaco y el Estado Ecuatoriano ante la Corte Federal de EEUU. El litigio aún continua.
- “Altos niveles de materiales tóxicos se encuentran de manera natural en el suelo del Amazonas”Texaco pretende hacer creer que unos niveles de 40.000 mg/kg de bario en la tierra es una cantidad ‘natural’. La manipulación que ejerce Texaco sobre las tomas de datos en las inspecciones oficiales es flagrante y está demostrada en muchos documentos. Intentando imponer siempre sus ‘ridículos’ protocolos de medida por encima de los peritajes aprobados por los organismos oficiales. Y, como en este caso, rozando el ridículo más espantoso.
- “El documental de Berlinger está lleno de emoción, pero escaso de hechos [...] La principal causa de los problemas de salud en el oriente ecuatoriano, donde se realiza la actividad petrolera que enfoca la película, es la contaminación del agua, pero no por el crudo, si no por la falta de saneamiento básico en la zona, donde los desagües de los municipios desembocan sin tratamiento en los ríos y riachuelos de la región”.James Craig portavoz de Chevron-Texaco , sobre el documental “Crude“
Para desmontar otros muchos mitos del caso ‘Texaco‘ no os perdáis este interesante documento.
.
La mayor demanda de la historia es también el mayor fiasco jurídico de la historia.
La contaminación del amazonas es el peor de los vertidos de crudo que se ha producido a lo largo de la historia, con más de 4.000 kilómetros cuadrados afectados. El nivel de toxinas derramadas en los acuíferos y el subsuelo amazónico es hasta 30 veces superior a los vertidos producidos en Alaska por el Exxon Valdez. Pero su impacto mediático ha sido infinitamente menor debido a la calculada estrategia del lobby occidental para no sentar jurisprudencia en dominios del tercer mundo. El juicio lleva con aplazamientos, retrasos y sin sentencia durante más de 20 años.
En 1993, poco después de la ‘huida’ de Texaco del Amazonas, un pequeño grupo de afectados ‘particulares’, ayudados por dos pequeños despachos de abogados norteamericanos, presentaron una demanda en la Corte Federal de Nueva York, por los daños ocasionados al medio ambiente y a las etnias autóctonas en la utilización de tecnología obsoleta y barata durante sus operaciones petrolíferas. 30.000 indígenas y colonos se unieron en 1995 a la demanda reclamando más de 27.000 millones de dólares como indemnización y bolsa de recursos para ‘limpiar’ el territorio afectado. La justicia americana, en una decisión histórica, resolvió en 2002 enviar el caso a Ecuador ordenando a Chevron-Texaco someterse (sin posibilidad de prescripción alguna) a la jurisprudencia ecuatoriana, por encontrarse allí la mayoría de las pruebas y evidencias. Los dirigentes de Texaco se frotaron -a priori- las manos al saberse infinitamente mejor preparados en una batalla legal contra la inocente justicia de un país del ‘tercer’ mundo. Actualmente, y siempre a coveniencia, reniegan de una supuesta justicia inexperta que podría condenarles por simple ‘presión popular’.
Unas 200.000 páginas de evidencias y 62.000 análisis científicos de laboratorios independientes demuestran que la multinacional ha abandonado a su suerte más de 900 balsas de residuos y ha derramado voluntariamente tóxicos y agua contaminada que, a su vez, ha producido todo tipo de lesiones y males en la población indígena: cánceres, abortos, leucemia, anemias, afecciones de la piel, desnutrición.. etc. Como demuestran prestigiosos informes independientes, como el “Yana Curi” de la “London School of Hygiene and Tropical Medicine“. Todas las pruebas apuntan hacia un lado pero el proceso está cada vez más ‘viscoso’ y empantanado por las inteligentes maniobras burocráticas y demandas disuasorias de los ‘poderosos’ acusados.
Las trabas del organigrama jurídico de la multinacional son calculadas y orquestadas al ritmo de los vértices de su pirámide. El juicio está convirtiéndose en un circo mediático para ganarse el favor de la opinión política -que no pública- y autoridades económicas ejerciendo un poder lesivo e ilícito sobre la corte y el proceso judicial. Sólo el tiempo que llevan de impunidad y de juicios sesgados demuestra la efectividad de su calculada estrategia.
Documental sobre la lucha de los nativos contra la contaminación y la multinacional Texaco (ahora Chevron)
.
Uno de los hechos que demuestran el ‘lenguaje legal’ que ha utilizado Texaco-Chevron se produjo en una de las famosas inspecciones ordenadas por el Juez, en las instalaciones petroleras de la antigua Texaco en Guanta, Sucumbios allá por octubre de 2005. Una noche antes de que se produjera la inspección, los abogados de Texaco presentaron al Juez un supuesto ‘informe militar’ que aseguraba un inminente ataque de la etnia Cofán para detener la inspección y tomar como rehenes a directivos de Texaco. El juez se lo tragó y anuló la inspección. Una posterior investigación del Ministerio de Defensa Ecuatoriano demostró que los abogados mintieron y manipularon el informe para lograr la suspensión. Da igual. La recusación acabó con la contratación de un nuevo y potente equipo legal dispuesto a embarullar de nuevo el proceso.
En la primavera de 2008 los acontecimientos dieron un giro inquietante. Un grupo de expertos contratados -en privado- por Chevron recomendaron el pago inmediato de entre 8 y 16 mil millones de dólares para la limpieza de la zona, y evitar un veredicto dañoso más que probable. Los rumores corrieron como la pólvora y obligaron a la directiva a informar y tranquilizar a los accionistas. Era un simple estudio de confianza interna.
Pero las artimañas imperialistas no acaban aquí. Durante la administración Bush, la directiva de Chevron intentó convencer al gobierno afín para que tomara medidas comerciales con la economia ecuatoriana en el caso de que no detuviera el proceso. El portavoz de la Oficina de Comercio de EE.UU. Susan Schwab, confirmó que estaban considerando la petición. Afortunadamente, con la llegada de Obama, las pautas han sido claras. El grueso del proceso depende de la justicia ecuatoriana.
El 30 de junio de 2009 se produjo la primera de las sentencias que encauzan el proceso a la lógica jurídica. La Corte Suprema del los EEUU negó la apelación a Texaco por la que pretendia impugnar la decisión, ya firme, de un juez que negaba el traslado de responsabilidades de Texaco a Petroecuador por los daños generados en la Amazonía Ecuatoriana. El proceso sigue adelante.
¿Visto ya para sentencia?. Lo dudo.
Continuará…
Fuentes y enlaces.
La idea de profundizar en la cronología del ‘negro problema amazónico’ surgió al conocer del impresionante documental recientemente estrenado: “Crude”, de Joe Berlinger. Por cierto ampliamente criticado, lógicamente, por los directivos de la multinacional. He intentado que el documento redactado esté siempre apoyado en enlaces coherentes y veraces que ayuden a suscitar la misma indignación que tienen los demandantes frente al infructuoso proceso.
viernes, 2 de octubre de 2009
Petróleo para nosotros, crudo para ellos
El maestro de Norteamérica
2 de octubre de 2009.
Naomi Klein · Michael Moore
El pasado 17 de septiembre, Michael Moore habló con Naomi Klein sobre su última película, mordazmente anticapitalista, sobre las raíces de la crisis económica presente, sobre la movilización social y mediática de la ulraderecha contra la administración Obama, sobre la recepción de su película por los sindicatos y la población trabajadora norteamericana y sobre los peligros y las promesas del actual momento político.
Lo que sigue es la versión castellana realizada por Roc F. Nyerro para SinPermiso de la transcripción de la entrevista telefónica publicada en la revista norteamericana The Nation.
Naomi Klein: Bueno, la película es estupenda. ¡Enhorabuena! Como mucha gente ya sabe, se trata de una resuelta llamada a la rebelión contra la locura capitalista. Pero durante la semana de su estreno, en los noticiarios se hablaba de una revuelta de signo totalmente diferente: las llamadas "reuniones del té", a lo que parece, una apasionada defensa del capitalismo de todo punto hostil a los programas sociales.
No se están viendo muchos signos de hordas tomando al asalto Wall Street. Yo espero que tu película sirva de despertador y catalizador para que todo esto cambie. Me pregunto cómo ves todo esta extraña evolución de las cosas, estas rebeliones procapitalistas dirigidas por [el periodista televisivo de la cadena Fox] Glenn Beck. (1)
Michael Moore: No sabría decir si todo eso son revueltas a favor del capitalismo, o si se trata más bien de un fenómeno espoleado por dos tipos distintos de agendas políticas. Una de ellas viene del hecho de que un número importante de norteamericanos no acaba de aceptar la presidencia de un afroamericano. No creo que les guste eso.
NK: ¿Ves eso como la fuerza directriz de las "tertulias de té"?
Creo que es una de las fuerzas, pero creo que hay otras agendas políticas en curso aquí. La otra agenda es de las grandes empresas. Las compañías dedicadas al negocio de la salud y otros intereses empresariales están contribuyendo a encauzar lo parece un estallido espontáneo de ira ciudadana.
Pero el tercer componente de esto es lo que siempre he admirado de la derecha: están organizados, trabajan con abnegación, están prontos a librar sus luchas. De nuestro lado, no veo realmente esa clase de compromiso.
Cuando se estaban manifestando en los mítines urbanos en agosto, esos mítines estaban abiertos a todo el mundo. ¿Dónde estaban los nuestros? Yo pensaba, ¡Huau! ¡En agosto! ¡Trata tú de organizar algo de izquierda en pleno agosto!
NK: ¿Y no podría deberse eso a que la izquierda, los progresistas, o comoquiera que nos llamemos, hemos estado en una suerte de estado de confusión con respecto a la administración Obama? ¿Qué la inmensa mayoría de la gente está a favor de una cobertura médica universal, pero no podía salir a proclamarlo porque el asunto no estaba encima de la mesa?
Sí. Y por eso necesitamos gente para articular el mensaje y ponernos a la cabeza de eso y dirigirlo. Ya sabes que hay cerce de 100 congresistas demócratas que han firmado ya a favor de la ley [de universalización de la cobertura médica pública] que propone [el congresista afroamericano] John Conyers.
Obama, creo yo, se percata ahora de que, fuera lo que fuere lo que intentaba hacer con el bipartidismo, manteniendo en alto la rama de olivo, el otro lado no tiene el menor interés en nada que no sea la total destrucción de cualquier cosa que él proponga o trate de hacer. Así, si [el congresista neoyorquino Anthony] Weiner, o cualquier otro miembro del Congreso, quiere dar un paso hacia adelante, ahora es el momento de hacerlo. Y yo desde luego estaría en la calle. Estoy en la calle. Quiero decir, que yo aprovecharía este momento, justo este, para juntar realmente a la gente, porque creo que la mayoría del país quiere esto.
NK: Volviendo a Wall Street, me gustaría hablar un poco más sobre el extraño momento en que nos encontramos. Toda la rabia contra Wall Street, contra los ejecutivos de la [aseguradora] AIG, cuando la gente se manifestaba, no sé qué pasó con todo eso…
Lo que yo siempre temí es que esa enorme rabia que puede verse en tu película, esa especie de insurrección ante el rescate, que forzó al Congreso a votar en contra en primera sesión, si no tenía continuidad en su expresión contra la gente con más poder en la sociedad, contra las elites, contra las gentes que crearon el desastre, si no se canalizaba en un proyecto real para cambiar el sistema, entonces podría fácilmente reorientarse y dirigirse en contra de la gente más vulnerable en nuestra sociedad, quiero decir, los inmigrantes, degenerando en rabia racista.
Lo que trato de averiguar es esto: ¿se trata de la misma rabia, o crees tú que son dos corrientes completamente distintas de la cultura norteamericana? Las gentes que estaban indignadas con AIG, ¿son las mismas que expresan ahora su indignación contra Obama y el ideal de la reforma del sistema de salud?
No creo que sea eso lo que ha pasado. No estoy nada seguro de que sea la misma gente.
Por lo que he podido ver en mis viajes por todo el país cuando filmaba mi película, e incluso estas últimas semanas, hay algo más que está rugiendo cerca de la superficie. No puedes evitar el estallido de indignación en algún momento cuando una de cada ocho hipotecas ha terminado ya o penalmente o con deshaucio, cuando hay un deshaucio cada 7,5 segundos y la tasa de desempleo sigue creciendo. Es tiene su propio punto de saturación.
Y lo triste de todo eso es que, históricamente, cuando todo esto ha ocurrido, la derecha ha sido capaz de manipular con éxito a quienes han sido duramente golpeados, sirviéndose de su rabia para apoyar a lo que solían llamar fascismo.
¿Qué ha pasado desde el crac? Hace un año ya. Yo creo que la gente sintió que, votando por Obama seis semanas después, saldrían del sistema, y que Obama sería capaz de encauzar bien las cosas. Y lo cierto es que Obama promete parsimoniosamente hacer bien muchas cosas, pero luego cumple muy poquitas.
Bueno, eso no quiere decir que yo no esté muy contento con ciertas cosas que le he visto hacer.
Oír a un Presidente de los EEUU admitir que derrocamos a un gobierno democráticamente elegido en Irán es una de esas cosas. Nunca pensé que lo oiría en toda mi vida. Ha habido momentos así.
Y tal vez sea yo un poco demasiado optimista aquí, pero Obama fue educado por una madre sola y los abuelos, y no creció con dinero. Y aunque fue lo suficientemente afortunado para ir a Harvard y licenciarse, no fue allí para estudiar algo que pudiera hacerles rico, y decidió trabajar en los barrios de la ciudad de Chicago.
¡Ah! Y decidió cambiar su nombre, para volver a lo que figuraba en su certificado de nacimiento: Barack. Lo que no es precisamente el paso que daría alguien que pensara en convertirse en político. Así que, creo yo, nos ha mostrado a lo largo de su vida muchas cosas reveladoras de dónde está su corazón, y durante la campaña electoral tuvo el desliz de decirle a Joe el Fontanero, que creía en distribución equitativa de la riqueza.
Y yo creo que las cosas en las que él cree todavía están aquí. Ahora depende de él. Si termina haciendo caso de los Rubin, los Geithner y los Summers, tú y yo perdemos. Y cantidad de gente que se ha comprometido, mucho por vez primera en su vida, no volverán a comprometerse. Obama tendrá que hacer más para destruir lo que ha de ocurrir en este país en términos de participación en su democracia. Así que espero que entienda la carga que lleva sobre sus espaldas y haga lo correcto.
NK: Bien, me gustaría pincharte un poco más al respecto, porque entiendo lo que dices sobre el modo en que Obama ha vivido su vida y, desde luego, sobre el carácter que parece tener. Pero es una persona que nombró a Summers y a Geither, con quienes tú eres muy oportunamente duro en tu película.
Y después de un año, todavía no ha puesto en vereda a Wall Strett. Nombró a Bernanke. No ha nombrado a Summers para un cargo, pero le ha dado un grado de poder sin precedentes como mero consejero económico.
Y se reúne con él cada mañana.
NK: Exactamente. Entonces, lo que me preocupa es esta obsesión por psicoanalizar siempre a Obama y lo que yo oigo decir a menudo es que estos tíos lo traen engañado. Pero estos tíos los ha elegido él, y por qué no juzgarle por su acciones y decir: "esto es cosa de él, no de ellos".
Estoy de acuerdo. No creo que lo traigan engañado; creo que es más listo que ellos.
Cuando acababa de nombrarlos, yo estaba acabando de entrevistar a un ladrón de bancos que no actuaba como tal en la película, pero que es un ladrón de bancos que contratan los grandes bancos como asesor para evitar robos bancarios.
Bueno, pues para no caer en una desesperación negra y profunda, esa noche me dije a mí mismo: ¡Eso es lo que está haciendo Obama! ¿Quién mejor que quien lo creó para sacarnos del atolladero? Los ha subido al carro para poner orden en el desastre que ellos mismos causaron. Sí, sí. Eso es. Eso es. Repite conmigo: "Hogar, dulce hogar".
NK: Y ahora resulta que se les subió al carro para que siguiera el latrocinio.
En efecto. Ahora, es Obama quien tiene que mover pieza.
NK: De acuerdo. Hablemos un poco más de la película. Te vi con [Jay] Leno, y me llamó la atención que una de las primeras preguntas que te hizo fue para plantearte esta objeción, que lo malo no es el capitalismo, sino la codicia. Y eso es algo que oigo muchas veces, esta idea de que la codicia o la corrupción es una especie de aberración de la lógica del capitalismo, y no el motor y la pieza central del capitalismo. Y creo que, probablemente, eso es lo que se oirás a propósito de la soberbia secuencia que se dedica en tu película a los jueces corruptos de Pensilvania que enviaban a chicos a prisiones privadas a cambio de sobornos. Creo que la gente dirá: eso no es capitalismo, eso es corrupción. ¿Por qué resulta tan difícil ver la conexión? ¿Qué les dices tú a la gente que te viene con esto?
Bueno, la gente quiere creer que no es el sistema económico lo que está en la base de esto. Ya sabes, la idea de las manzanas podridas. Pero el hecho pertinente que está en la base, como le dije a Jay [Leno], es que el capitalismo es la legalización de esta codicia.
La codicia ha estado entre los seres humanos desde siempre. Hay un buen número de cosas en nuestra especie que podrías llamar el lado obscuro, y la codicia es una de ellas. Si no pones por obra determinadas estructuras o restricciones en esas partes de nuestro modo de ser que vienen de ese lado obscuro, entonces se salen de madre. El capitalismo hace lo contrario. No sólo no le pone restricción alguna, sino que la estimula, la recompensa.
Me planteo esta cuestión a diario, porque la gente se queda muy sorprendida al final de mi película al oírme decir que hay que eliminarla completamente: "¿Qué hay de malo en ganar dinero? ¿Por qué no puedo abrir una zapatería?".
Y me doy cuenta de que, como no se nos enseña economía en el bachillerato, no pueden entender qué significa todo esto.
El asunto es que cuando tienes capitalismo, el capitalismo te incentiva para que pienses en formas de ganar dinero o de ganar más dinero. Y los jueces jamás habrían podido llegar a recibir sobornos, si el condado no hubiera antes privatizado la reclusión juvenil. Pero como en los últimos veinte años ha habido tal deriva en la privatización de los servicios públicos, que han sido sacados de nuestras manos y puestos en manos de gentes cuya única preocupación es la responsabilidad fiduciaria contraída con sus accionistas o con sus propios bolsillos, pues eso lo ha puesto todo patas arriba.
NK: Lo que a mí me resulta más conmovedor de la película es tu muy convincente montaje sobre los puestos de trabajo gobernados democráticamente como alternativa a este capitalismo de saquea y lárgate.
Me pregunto si cuando viajas por ahí constatas interés por esa idea.
A la gente le gusta esta parte de la película. En cierto modo me ha sorprendido, porque yo pensaba que la gente no lo acabaría de entender, o que le parecería demasiado sentimental o utópico, pero lo cierto es que ha tenido impacto entre los espectadores que yo he tenido ocasión de observar.
Pero, claro, yo lo he montado en la película como un asunto patriótico. Si crees en la democracia, la democracia no puede consistir en votar cada dos o cuatro años. Tiene que formar parte de cada día de tu vida.
Hemos logrado grandes cambios en muchas relaciones e instituciones, porque decidimos que la democracia es un modo mejor de organizar. Hace doscientos años, tenías que pedir permiso al padre de una mujer para poder casarte con ella, y luego, tras el matrimonio, era el marido el que llevaba la voz cantante. Y legalmente, las mujeres no podían tener propiedades ni cosas por el estilo.
Gracias al movimiento de las mujeres en los 60 y los 70, esa idea de la democracia se introdujo en esa relación: que los dos son iguales y los dos han de tener voz. Y en mi opinión, las cosas funcionan mejor ahora, como resultado de haber introducido la democracia en una institución como el matrimonio.
Pero dedicamos entre 8 y 12 horas diarias de nuestras vidas a trabajar, y en el puesto de trabajo no tenemos voz ni voto. Creo que cuando los antropólogos nos excaven dentro de 400 años –si llegamos a tanto—, se dirán: "Mira tú, estos tíos; pensaban que eran libres, decían vivir en democracia, pero se pasaban diez horas al día en una situación totalitaria, y permitían que el 1 por ciento más rico de la población tuviera más riqueza financiera que la suma de riquezas del 95 por ciento situado en los tramos inferiores".
Se van a reír de nosotros, lo mismo que nosotros nos reímos de las gentes que hace 150 años aplicaban sanguijuelas a los cuerpos para curarlos.
NK: Es una de esas ideas que siempre está ahí. En varios momentos de la historia ha sido una idea tremendamente popular. Es lo que realmente quería la gente en la antigua Unión Soviética, y no la variante de capitalismo mafioso del Salvaje Oeste que acabaron teniendo. Y lo que quería la gente en Polonia en 1989, cuando votaban por Solidarnosc, porque lo que se deseaban era que las empresas de propiedad estatal se convirtieran en centros de trabajo democráticamente regidos, no privatizados y saqueados.
Pero una de las mayores resistencias a las cooperativas de trabajadores que yo me he encontrado en mis investigaciones no viene de gobiernos o empresas renuentes, sino de los propios sindicatos. Obviamente, hay excepciones, como el sindicato que aparece en tu película, United Electrical Workers, que se mostraba realmente abierto a la idea de que la fábrica de Republic Windows & Doors se convirtiera en una cooperativa, si los trabajadores así lo querían. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en lo que hace a los sindicatos grandes, tienen su guión, y cuando se cierre una fábrica, su labor consiste en que el trabajador reciba una gran indemnización por la pérdida del puesto de trabajo, tan grande como se pueda. Y tienen una dinámica que opera con este postulado: los más poderosos, los que toman las decisiones, son los propietarios.
Tú tuviste una sesión de estreno de la película en el congreso de [la mayor federación sindical de los EEUU, la] AFL-CIO. ¿Viste a sus dirigentes receptivos a esta idea? ¿Están abiertos, o te dijeron: "eso es irrealizable"? Porque sé que has escrito también sobre la idea de que algunas fábricas de automóviles, a algunas plantas de fabricación de componentes de la industria automotriz que están en vías de ser cerradas se conviertan en fábricas productoras de ferrocarriles subterráneos meropolitanos, por ejemplo. Se necesitaría que los sindicatos hicieran suya esta idea para que resultara factible.
La otra noche, estaba sentado en un teatro con cerca de 1500 delegados del congreso de la AFL-CIO, y yo estaba un poco nervioso cuando iba acercándose el momento de esta parte de la película. Yo me temía que la gente se quedara un poco fría aquí.
Todo lo contrario. Lo festejaron. Un par gritaron: "¡Eso es, exactamente eso es lo que hay que hacer!". Yo creo que los sindicatos, llegados a este punto, se han visto tan derrotados, que están abiertos a nuevas formas de pensar y a ciertas ideas nuevas. La verdad es que me animó mucho ver eso.
Al día siguiente, en el congreso de la AFL-CIO se aprobó una resolución de apoyo a la cobertura médica pública y universal. ¡Uauh! ¿No ves? Las cosas están cambiando.
NK: Volviendo al asunto de hace un ratito, a la incapacidad de la gente para comprender teoría económica básica: en tu película hay una gran escena en la que no consigues que nadie, por instruido que sea, pueda explicar lo que es un derivado financiero.
Entonces la cosa no tiene que ver con instrucción básica. Lo que pasa es que se usa la complejidad como un arma contra el control democrático de la economía. Tal era el argumento de Greenspan: que los derivados financieros eran tan complicados, que los legisladores no podían regularlos.
Es casi como si se necesitara de un movimiento a favor de la simplicidad en los asuntos económicos y financieros, algo en lo que Elisabeth Warren, la congresista que encabeza la vigilancia crítica de los procesos de rescate, ha venido insistiendo: la necesidad de simplificar la relaciones de las gentes con los prestamistas.
¿Qué piensas de eso? Es verdad que no es tal vez realmente una cuestión capital, ¿pero no lleva Elisabeth Warren razón al insistir en eso? Ella es del tipo anti-Summers. Que gente como ella exista, ¿te da esperanzas?
Totalmente. ¿Puedo sugerir una candidatura presidencial para 2016, o para 2012, si Obama nos falla? Marcy Kaptur [la congresista por Ohio] y Elisabeth Warren.
NK: Me encanta. Son las heroínas de tu película. Votaría por esa candidatura.
Estaba pensando en cómo rotular esta entrevista, y lo que voy a sugerirle a mi editor es "El maestro norteamericano", porque la película es un increíble modelo de educación popular al viejo estilo. Una de las cosas que cuenta mi colega en The Natio Bil Greider es que no se estila más este tipo de educación popular. Los sindicatos destinaban antes una parte de su presupuesto a enseñar este tipo de cosas a sus miembros, para hacerles accesibles la teoría económica y lo que pasa en el mundo. Ya sé que tú te ves a ti mismo como alguien entretiene y divierte, pero me pregunto si te ves también como un maestro.
Me honra que uses este término. Me gustan los maestros.
NOTA del T.: (1) Glenn Beck es el conductor de un programa televisivo de gran audiencia en la cadena televisiva derechista Fox, propiedad del magnate australiano de los medios de comunicación Rubert Murdoch. Se ha dicho que la soez demagogia patriotera sin escrúpulos y el tono agresivo y abiertamente agitatorio de Beck recuerdan un poco al locutor radiofónico y periodista español Federico Jiménez Losantos (hasta hace poco, estrella de la radio de los obispos españoles), pero con la diferencia, a favor de la eficacia del mensaje de Beck, de que el norteamericano aparece ante su público con una premeditada apariencia de vulnerabilidad y desamparo (como ex-alcohólico, como hombre del común), muy alejada del grotesco dandismo castizante y de las ridículas poses de letrateniente provinciano del español.
Naomi Klein es la autora de No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies (Picador) y, más recientemente, Fences and Windows: Dispatches From the Front Lines of the Globalization Debate (Picador). Su ultimo libro es La doctrina del shock.
Traducción para www.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro
::Fuente: SinPermiso
DEL "HECHO NACIONAL"
 A.B.A. (Madrid)
A.B.A. (Madrid)
Revista ALIF NUN
Incluso para los demócratas patrios más laicos y jacobinos, España es una realidad nacional unitaria desde el mismo momento en que se produce la supuesta unidad nacional (en realidad, una unidad patrimonial-matrimonial de Fernando e Isabel) y se establece una monarquía nacional de base religiosa católica como colofón a un proceso de homogeneización político-religiosa cuyo hito primero sería la "conversión" de Recaredo a la fe católica-trinitaria y la continuidad de la monarquía visigótica a través del pequeño reino astur-leonés primero y del castellano-leonés después, hasta arribar de forma "fatal" a la monarquía imperial de los siglos XVI y XVII.
En realidad, ésta ha sido y sigue siendo la "historia" oficial que se nos enseña, es decir, la "historia patria" como fundamento del "hecho nacional" español. O, lo que es lo mismo, la exclusión arbitraria de todo lo precedente a la monarquía católico-visigótica y todo lo relacionado con ella, y la negación vergonzante de cuanto históricamente ha contradicho esa realidad "incuestionable". El ejemplo más característico de esta manipulación secular se encuentra en una de las ficciones más largamente repetidas y asumidas por todos y desde siempre: la invasión "árabe" de la gótico-católica España. Y, por tanto, de la secular lucha cristiano-monárquica para "liberar" España del dominio "extranjero": la Reconquista.
Sabemos que lo que sigue puede escandalizar a muchos que de la historia de su país se han formado una idea homogénea e inatacable. No hay, en realidad, conformismo peor que el de los "inconformistas" de papel-couché; ni nada más correcto, desde el punto de vista de las doctrinas oficiales, que la política de los "políticamente incorrectos".
En efecto, no lo digo yo, sino Ortega y Gasset –padre intelectual de tantos en este país–: "Una Reconquista que dura ocho siglos no es una Reconquista". Verdad de perogrullo que se escamotea por doquier por razones a menudo inconfesables pero que como tantas otras cosas en la historia cumple una función esencial de enmascaramiento de la realidad: la mentira, en general, sirve al Poder y a los que con el Poder se identifican.
La historia no sólo la escriben los vencedores. A menudo la fabrican en sus hechos esenciales para legitimar su dominación no como simple voluntad de poder sino como expresión de una racionalidad que se proyecta en la historia y en la misma historia haya su legitimidad y su razón de ser.
En realidad, los "árabes" no invadieron nunca la península ibérica. Muchos, en efecto, ya habíamos sospechado esta verdad, incluso a costa de soportar los "capones" de aquellos profesores "laicos" de historia y de religión en la escuela pública nacional-católica, fieras peores aún que sus compadres religiosos, puros nudillos de hierro ante las preguntas capciosas e irreverentes. Los capones y los castigos de entonces no doblegaron nuestra voluntad de conocer la verdad entonces. Los silencios y los insultos de ahora tampoco lo lograrán.
Pero fue la magna y escasamente conocida obra de un genial historiador español afincado en Francia, Ignacio Olagüe [1] , la que confirmó mediante una documentación científica abrumadora la imposibilidad material de que tal invasión hubiera existido tal y como nos enseñaron desde nuestra más tierna infancia.
Efectivamente, la imagen dogmáticamente establecida de que apenas veinte mil "caballeros" musulmanes -entre árabes y "moros", es decir, beréberes- lograran someter a un país de varios millones de habitantes, tras vencer en Guadalete a las tropas del último rey godo, Don Rodrigo, es algo que en sí mismo desafía la mente racional de los hombres.
Sin embargo, esta mistificación prevaleció, y todavía sigue imperando, como hecho fundamental o punto de inflexión de la conciencia hispánica a través de los siglos, según la exégesis convencional. Crisis histórica de la existencia nacional a todos los efectos. No podía ser de otro modo.
Para los cronistas árabes posteriores, esta conquista demostraba su poderío y la grandeza de su civilización. Baste pensar que la expansión islámica se produjo en apenas un siglo de forma desbordante, forzando todos los límites geográficos entonces conocidos de oriente y occidente. Identificando Islam y civilización árabe, lo cual no es correcto, aquellos cronistas certificaban un evento tan milagroso como improbable: que el Islam viajara en las grupas victoriosas de un restringido ejercito de nómadas del desierto.
Para los exégetas de la Iglesia Romana en España, el mito de la invasión sarracena les absolvía de explicaciones dolorosas: ¿cómo era posible que la católica España y sus muy católicos habitantes desaparecieran de repente de la historia, excepción hecha de un pequeño reducto guerrero en los picos asturianos? ¿Cómo era posible que de la noche a la mañana la España católico-monárquica se acostara cristiana y se levantara califal y musulmana?
El mito de la invasión "mora" justificaba las conciencias y generaba a su vez un nuevo mito: la Reconquista. Mito que se iba estableciendo no sólo en España sino en el entero occidente con la reforma cluniacense y con su corolario posterior: las Cruzadas.
Reconquista y Cruzada. Conceptos que no hace mucho se entremezclaban en el lenguaje político, histórico y militar de este país. Así, la última cruzada de "liberación", la "nueva reconquista" emprendida por el "generalísimo" para salvar a España de otra "invasión sarracena"... Solo que esta vez el nuevo Don Pelayo venía desde Marruecos y traía muchos más "moros" con él que los que supuestamente acompañaron a Muza y Tarik. Pero esa es otra historia que también se soslaya en los ambientes "nacionales"...
La verdad era muy distinta. Según nos cuenta el mismo Olagüe, la península ibérica se encontraba inmersa en una guerra civil entre partidarios del cristianismo trinitario (católicos) y seguidores del cristianismo unitario (arrianos). Y la clase dirigente, o parte de ella, era sólidamente arriana, por más que esta realidad se haya querido ocultar durante siglos.
Esta lucha entre unitarios y trinitarios no era privativa de España. Recorría por entero el orbe cristiano y provocaba violentas querellas entre partidarios de ambas visiones religiosas, que los Concilios no lograban atenuar.
El Islam, no hace falta señalarlo, es una religión férreamente unitaria. La profesión de fe del musulmán no admite interpretaciones libres: la absoluta unicidad de Dios es su mensaje universal. Dios es Uno y sin asociados. Fuera de Dios no hay ningún dios.
Este mensaje, en el marco de lucha fratricida intercristiana, no podía sino hallar simpatía entre los unitarios españoles, agrupados en la Iglesia Arriana pero presentes también en algunas "sectas heréticas" firmemente arraigadas en el país, como el priscilianismo y el gnosticismo.
Así, de forma imperceptible, el Islam como idea-fuerza iba hallando adeptos entre las clases urbanas descontentas tanto de oriente como de occidente. Del Cristianismo arriano, para el que Jesús es el profeta de Dios pero no es Dios, al Islam, que afirma que Jesús es el penúltimo eslabón en la cadena profética cuyo "sello" final es Mahoma, los pasos se iban progresivamente acortando hasta desaparecer del todo hacia el siglo IX y X.
No fue pues España "convertida" al Islam por una invasión sarracena. Llegó al Islam a través de una forma específica de Cristianismo unitario, donde las complejidades teológicas de la doctrina trinitaria (ininteligible, en toda la extensión de la palabra) desaparecían ante la afirmación solar, meridiana, de una espiritualidad monoteísta pura.
Permanecía el mismo substratum antropológico que desde antes de la presencia romana en la península se ha mantenido prácticamente inalterado, tanto para bien como para mal (y a menudo más para mal que para bien). Y esto derriba también otro mito hispánico de honda raigambre. El de España como crisol de razas.
Para la historia oficial –eclesiástica, casi siempre– era necesario que los "moros" (musulmanes por "naturaleza"...) sustituyeran racialmente a los primitivos pobladores españoles (cristianos desde el útero de los siglos...). En realidad –y ha sido Claudio Sanchez-Albornoz uno de los primeros en afirmarlo– la composición racial de los pueblos peninsulares apenas ha sufrido variaciones significativas a causa de "invasiones" mas o menos extrañas. España ha podido ser romanizada, germanizada o arabizada sin que por ello haya recibido aportaciones étnicas capaces de variar el genius racial en lo sustancial. Por ejemplo, ha sido la península ibérica una de las provincias del imperio romano más importante, material y espiritualmente, sin que tuvieran que ser necesariamente "latinos" sus más conspicuos representantes. Y por cierto, las legiones romanas, una de las más perfectas maquinarias de guerra de la historia, tardaron casi tres siglos en someter a los díscolos españoles, mientras que unos miles de guerreros nómadas "conquistaron" ese mismo territorio en apenas tres años... Curioso.
Nada dice que las elites hispanas buscaran en el antiguo Lacio a sus antepasados como forma de ennoblecer sus orígenes. Así ha sido siempre. El célebre Abderramán reivindicó ante sus competidores hispano-musulmanes su directa ascendencia califal Omeya. Como tantos iraníes de hoy que se vanaglorian con el título de Sayyed, es decir, descendiente del Profeta. O monarcas a sueldo del occidente, que destacan la filiación profética directa de sus dinastías, tan "amigos" ellos de la familias gobernantes en Europa, y se ufanan de su parentesco "alauíta" o "hashemita".
Abderrramán I era, según cuentan las crónicas, de tez clara, ojos azules y cabellos rojizos. Es decir, un tipo racial puramente "nórdico", como tantos otros príncipes y emires andalusíes que, como godos que eran, tenían características étnicas escasamente afines con el arquetipo racial "moro" o "árabe".
También los católicos –incluso los más "villanos"– han rebuscado entre oscuros expedientes su filiación "hidalga" en las montañas cantábricas. Incluso nobles y monarcas –no sólo de España– no han tenido embozo en emparentar con familias judías –conversas o no– presuntamente descendientes de la casa de David, y por ello, "emparentando" con Jesucristo, descendiente a su vez –según sus exegetas– de la sagrada realeza israelita.
Al margen de ello, se ha desarrollado durante la Edad Media en España una de las formas de civilización más peculiares de Occidente en toda su historia: la cultura arábigo-andalusí. Y aunque hoy, dominados aun por la educación nacional-católica, veamos todavía en Abderramán, Ibn Arabí o Averroes tipos específicos de "moros", árabes o africanos, en realidad no son menos "españoles" que un Séneca, un Trajano o un Teodosio.
El "hecho nacional" sigue todavía hoy afirmándose en una "historia patria" manipulada hasta en sus más nimios detalles por una secular mistificación que intenta demostrar la "catolicidad" eterna de esta antigua tierra y la "monárquica y tradicional" unidad de nuestras gentes a pesar de que la realidad es bastante más distinta.
Y si bien la actual estructura administrativa del Estado ha llevado a las "flamantes" autonomías regionales a reinventarse su propia historia "nacional", negando o silenciando la "común" historia nacional-católica española, la mistificación de la historia no ha desaparecido, antes bien se ha "compartimentado" en otras tantas mistificaciones correspondientes a las distintas transferencias autonómicas en materia de educación.
Pero no divaguemos. No es éste un fenómeno privativo de la España autonómica y democrática. En la muy jacobina, laica y centralista Êcole francesa, los enseñantes se limitan a enfatizar a su alumnado (compuesto en muchos casos por senegaleses, argelinos o indochinos, súbditos antaño del orgulloso imperio colonial francés) el "hecho nacional" francés desde "nuestros antepasados, los Galos" (Astérix y Obélix, entre ellos), hasta la "gloriosa resistencia antifascista" del general De Gaulle y otros héroes radiofónicos. Mientras tanto, en nombre de la "pureza" de la escuela pública, las estudiantes de origen musulmán que osen asistir a las clases con la cabeza cubierta por el tradicional pañuelo son fulminantemente expulsadas.
Es la democracia, ¿y hay algo mejor que vivir en democracia?
BIBLOGRAFÍA RECOMENDADA
- Pedro Damián Cano, Al-Andalus: el Islam y los pueblos ibéricos , Sílex, Madrid, 2004.
- Julio Reyes Rubio, Al-Andalus: en busca de la identidad dormida , Ed. Personal, Madrid, 2006.
- Maribel Fierro, Al-Andalus: saberes e intercambios culturales , Icaria, Barcelona, 2001.
- Manuela Marín, Al-Andalus y los andalusíes , Icaria, Barcelona, 2000.
- VV.AA, Américo Castro y la revisión de la memoria. El Islam en España , Libertarias, Madrid, 2003.
- Titus Burckhardt, La civilización hispano-árabe , Alianza, Madrid, 2005.
- Mayte Penelas, La conquista de Al-Andalus , CSIC, Madrid, 2002.
- Luis Molina, Fath al-Andalus (La conquista de Al-Andalus) , CSIC, Madrid, 1994.
- Julio Valdeón Baruque, Cristianos, musulmanes y judíos en la España medieval. De la aceptación al rechazo , Ambito, Valladolid, 2002.
- Angus Macnab, España bajo la Media Luna , Olañeta, Barcelona, 2005.
- Fátima Roldán Castro, Espiritualidad y convivencia en Al-Andalus , Univ. de Huelva, Sevilla, 2006.
- Fátima Roldán Castro, La herencia de Al-Andalus , Fundación El Monte, Sevilla, 2007.
- Emilio González Ferrín, Historia general de Al-Andalus , Almuzara, Córdoba, 2006.
- Rosa María Rodríguez Magda, Inexistente Al-Andalus. De cómo los intelectuales reinventan el Islam , Nobel, Asturias, 2008.
- José Jiménez Lozano, Sobre judíos, moriscos y conversos: convivencia y ruptura de las tres castas, Ambito, Madrid, 2002.
--------------------------------------------------------------------------------
NOTAS.-
[1] Véase Ignacio Olagüe, La revolución islámica en Occidente , Editorial Plurabelle, Córdoba, 2004. (Nota de la Redacción).
ABÛ MADIAN E IBN ‘ARABÎ: DOS GIGANTES DEL SUFISMO ANDALUSÍ (I)
Es cierto que Ibn ‘Arabî no inventó este laqab (apodo). Al aplicárselo a Abû Madian tan solo se ajustaba a una práctica que al parecer ya comenzó en vida del propio santo de Bugía. Es bien sabido que los árabes siempre han mostrado un gusto desmedido por la hipérbole. Cronistas y hagiógrafos otorgaban con mucha libertad títulos rimbombantes que no siempre estaban justificados: un hábito irritante que Ibn Jubair, contemporáneo de Ibn ‘Arabî e implacable observador de las costumbres de su época, condena en una memorable página de su Rihla. [4]
Pero en este caso no se trata de eso. El autor de las Futûhât [5] nunca escribe nada sin pensar. Para él, el elogio no es un simple adorno retórico. Los términos elogiosos que emplea cuando habla de Abû Madian en sus escritos no deben por lo tanto interpretarse como el resultado de un reflejo condicionado, o incluso como una simple muestra de respeto protocolario hacia un anciano. Con estas palabras, Ibn ‘Arabî, más que rendir tributo a la preeminencia espiritual del santo de Bugía, expresa la profunda y sincera veneración que sentía hacia él.
Lo cierto es que Ibn ‘Arabî comparte esta veneración con muchos musulmanes, tanto del pasado como del presente. Las procesiones que cada año provocan grandes aglomeraciones en torno al mausoleo de Abû Madian en Tlemcén durante las celebraciones religiosas ofrecen un adecuado testimonio de la vitalidad y el ardor del culto del cual es objeto. Dos factores han contribuido, en mi opinión, al desarrollo de este fervor popular: en primer lugar, no debemos olvidar la dimensión absolutamente carismática de Abû Madian, quien atrajo a tal cantidad de discípulos que, de acuerdo con algunos cronistas, las autoridades almohades sospecharon que deseaba levantar un ejército y reclamar el título de Mahdi; ya sea verdad o no esta afirmación, en cualquier caso ejemplifica el nivel de popularidad alcanzado por Abû Madian durante su vida. Además, al contrario de lo ocurrido con otros awliya' (sing. walî, “amigo de Dios”) que también alcanzaron cierto renombre durante su paso por este mundo, pero de quienes no se ha conservado ningún recuerdo ni ningún epitafio con su nombre, la fama póstuma de Abû Madian ha resistido notablemente el paso del tiempo e incluso la más implacable e ingrata memoria de los hombres. De hecho, su reputación se ha mantenido viva y se ha fomentado de manera constante a lo largo de los siglos, ya sea mediante una poderosa tradición oral, sobre todo a través de algunas muwashshahat [6] que alaban sus milagros y elogian sus virtudes –una de ellas, compuesta recientemente por un cantante argelino, ha alcanzado un gran éxito entre los jóvenes magrebíes–, o mediante una gran cantidad de literatura más o menos culta.
Sin embargo, esta riqueza de documentación no debe llamarnos a engaño. Los textos son numerosos, es cierto; no obstante, al leerlos con cuidado descubrimos que todos ellos dicen lo mismo de un modo más o menos explícito según sea el caso, de manara que, en última instancia, los datos que actualmente tenemos sobre Abû Madian no aportan demasiada información. A la inevitable pregunta de “¿quién copió a quién?” yo respondería sin dudarlo que un examen de las fuentes relacionadas con la biografía de Abû Madian revela que el Tashawwuf de Tadili, quien murió en torno al 627 d.H / 1230 d.C., constituye la fuente original de la cual bebieron los escritores posteriores, añadiendo aquí y allá algunos elementos de su propia cosecha.
En consecuencia, sería útil recordar los principales datos aportados por Tadili en el apartado 162 de su obra dedicada a Abû Madian [7] . Entre los muchos relatos que contiene, debemos recordar en especial el de Muhammad b. Ibrahim al-Ansari y el de ‘Ali al-Ghafiqi al-Sawwaf, discípulos cercanos de Abû Madian, a quien oyeron narrar las circunstancias que rodearon el inicio de su vocación. He aquí los principales datos aportados por M. b. Ibrahim al-Ansari en el primer relato: siendo huérfano y maltratado por sus hermanos mayores, para quienes trabajaba como pastor, el joven Abû Madian sufría terriblemente por su analfabetismo, que le impedía cumplir con los actos de devoción obligatorios. Habiendo decidido aprender por sí mismo, intentó escapar en numerosas ocasiones, pero siempre era capturado por sus hermanos y castigado con severidad. Sin embargo, gracias a una intervención milagrosa que los disuadió de retenerlo por más tiempo, obtuvo el permiso para irse.
Desde el pueblo donde nació, situado cerca de Sevilla, el joven llegó, después de varias vicisitudes, a Fez, donde, en primer lugar, aprendió los rudimentos de la religión. Luego, deseando aprender más, asistió a los cursos de algunos fuqaha' (sg: faqîh -alfaquíes, doctores de la ley-), sólo para darse cuenta muy rápidamente de que no recordaba nada de lo que decían. Tuvo mucha fortuna al conocer a Ibn Hirzihim, un famoso faqîh y sufí cuyas enseñanzas provenían, según sus palabras, “directas de su corazón”. Habiendo oído hablar a la gente sobre Abû Ya’zâ, famoso durante su vida por muchos milagros, Abû Madian fue a visitarlo con un grupo de amigos. El resto de la historia es bien conocida; escuchen, sin embargo, el relato que Abû Madian ofreció a su discípulo Muhammad al-Ansari:
“Cuando llegamos al monte Ayrujan entramos en la casa de Abû Ya’zâ, y todo el mundo fue bienvenido, excepto yo. Cuando la comida fue servida, me prohibió comer, así que me alejé y me senté en un rincón de la vivienda. Así continuó durante tres días: cada vez que se servía la comida y yo acudía a comer, él me echaba. Yo estaba exhausto y hambriento, y me sentía humillado. Después de transcurridos tres días, Abû Ya’zâ abandonó su sitio; yo me senté en el lugar que él había ocupado y me froté la cara. Entonces levanté la cabeza y abrí los ojos: no veía nada, me había quedado ciego. No dejé de llorar durante toda la noche. A la mañana siguiente, Abû Ya’zâ me llamó diciendo: ‘¡Ven aquí, andalusí!’. Yo me acerqué a él. Puso su mano sobre mi cara e inmediatamente recobré la vista. Luego masajeó mi pecho con sus manos y dijo a los presentes: ‘¡Este tendrá un gran destino!’”
Después, Abû Ya’zâ permitió que Abû Madian se fuera, pero no sin antes advertirle de los peligros que encontraría en el camino. Por supuesto, las cosas ocurrieron tal y como Abû Ya’zâ había predicho. “Después de todo –concluye Abû Madian– no dejé de viajar hasta que un día llegué a Bugía, donde me quedé.” [8]
El relato de ‘Ali al-Ghafiqi es sensiblemente diferente. La infancia del santo, que según parece fue bastante desgraciada, es pasada por alto, al igual que las circunstancias exactas de su marcha hacia el Magreb; Abû Madian se limita a decir a su discípulo que abandonó su ciudad natal para ir al Magreb. La versión que da a Ghafiqi sobre su estancia en Fez contiene más datos que la transmitida por Ansari, sobre todo en lo relacionado con sus maestros y su educación inicial. Así pues, especifica que Ibn Hirzihim le enseñó la Ri'âya de Muhasibi y el Ihyâ' 'Ulûm al-dîn de Ghazali [9] , y que también estudió la Sunan de Tirmidhi, bajo la dirección de Abû-l-Hasan Ibn Ghalib, otro faqîh y sufí discípulo de Ibn al-‘Arif. [10]
Abû Madian también reveló que fue iniciado en la Senda (ajadhtu tarîqat al-tasawwuf 'an ) por Abû ‘Abd Allah al-Daqqaq –un sufí cuyas fuentes hagiográficas [11] lo presentan como una persona bastante excéntrica que caminaba por las calles proclamando que era un santo– y Abû-1-Hasan al-Salawi, a quien hasta el momento he sido incapaz de identificar.
Por último, la narración de Ghafiqi es la primera en ofrecer un relato del episodio de la gacela, que ha llegado a ser legendario y que puede resumirse como sigue:
Cuando era un estudiante en Fez, cada vez que aprendía un versículo del Corán o un hadîz, Abû Madian solía aislarse en una ermita y ponía en práctica este versículo o hadîz hasta que obtenía el fath, la iluminación propia de la práctica del versículo o hadîz en cuestión. El lugar que Abû Madian había elegido para su retiro era un lugar en ruinas ubicado en las montañas, cerca de la costa. Una gacela acudía regularmente a visitarlo allí y, lejos de sentirse asustada por su presencia, lo olfateaba de pies a cabeza y luego se sentaba a su lado. Un día, sin embargo, después de haberlo olfateado de este modo, la gacela le lanzó una mirada de desaprobación y huyó; entonces Abû Madian se dio cuenta de que llevaba consigo una cierta suma de dinero, lo cual provocó este comportamiento inusual por parte de la gacela, y se libró del dinero inmediatamente. El último dato a recordar del Tashawwuf , aunque no el menos importante, se refiere a la muerte de Abû Madian. Curiosamente, Tadili es extremadamente conciso: “Se le ordenó –escribe– que se presentara en Marrakesh. Murió camino de Yassir en el año 594 o, de acuerdo con algunos, en el 588; fue enterrado en ‘Ubbad, justo a las afueras de Tlemcén” [12] . Unas pocas líneas más adelante nos informa, basándose en el testimonio de una persona que estuvo presente en la muerte de Abû Madian, de que las últimas palabras del santo fueron “Allah al-Haqq ” (“Dios es la Verdad”) o, según otras informaciones, “Allah, Allah”.
Lo breve del relato de Tadili acerca de este suceso y, más en concreto, sobre las razones que impulsaron al sultán a ordenar que Abû Madian se presentara ante él en Marrakesh es, como mínimo, sorprendente. ¿Acaso el autor del Tashawwuf –cercano a varios discípulos de Abû Madian, algunos de los cuales acompañaron al maestro en su último viaje terrenal– desconocía los motivos de esta repentina y fatal convocatoria a palacio? Es bastante poco probable; sin embargo, mantiene silencio al respecto.
Se trata de un silencio que resulta aún más sorprendente si lo comparamos con el detalle con el que los sucesores de Tadili narran este asunto, el cual, además, ha seguido dividiéndolos a lo largo de los siglos. De hecho, cuando se elabora un inventario de los textos y se compara la información que ofrecen sobre este trágico acontecimiento, se aprecia que dos teorías diametralmente opuestas han prevalecido entre los historiadores árabes, cada una de las cuales ha sido defendida y repetida sin descanso por un número casi idéntico de seguidores.
Por razones que por desgracia no especifican, los especialistas occidentales en el Islam siempre han optado por defender la versión que interpreta los hechos en términos políticos, y que resumo aquí basándome en el relato ofrecido por Ibn Qunfudh en su Uns al-Faqîr Wa'izz al-Haqîr :
A raíz de una denuncia maliciosa, el sultán almohade, Ya’qub al-Mansur, ordenó al gobernador de Bugía llevar escoltado a Abû Madian hasta Marrakesh. El anuncio de esta inquietante convocatoria por parte del monarca provocó una fuerte reacción emotiva entre los seguidores del maestro. Abû Madian intentó tranquilizar a sus discípulos: “Shu‘aib [13] –les dijo– es un hombre débil y anciano, incapaz de caminar; ahora ha sido decretado que su muerte tenga lugar en otro país. Como es inevitable que él deba encontrarse allí, Dios lo ha dispuesto de tal modo que alguien lo transportará con delicadeza al lugar de su entierro, y lo llevará de la mejor manera hacia su muerte, que ya ha sido decidida. Sin embargo, quienes están pidiendo por mí no me verán, y yo no los veré”. Más tarde, Abû Madian se marchó acompañado por la escolta real. Habiendo llegado a las afueras de Tlemcén, preguntó: “¿Cómo se llama este lugar donde ahora nos encontramos?” –“Al-‘Ubbad” (el devoto) –“¡Qué agradable sería descansar aquí!”. El santo falleció poco después. [14]
Ghubrini es el primero, que yo sepa, en presentar esta versión en su 'Unwân al-Dirâya [15] , que escribió en torno a un siglo después de la muerte de Abû Madian; los siguientes fueron Ibn Qunfudh (m. 809 d.H. /1406 d.C.), Ibn Mariam (m. 1011 d.H. / 1602 d.C.) [16] , Ahmad Baba al-Tumbukti (m. 1036 d.H. / 1621 d.C.) [17] , y Maqqari (m. 1041 d.H. / 1631 d.C.) [18] . Es interesante observar que los dos primeros, Ghubrini y Ibn Qunfudh, no consideraron necesario aclarar cuál fue la acusación anónima que se lanzó contra Abû Madian, quizá porque estaba muy claro en su época, relativamente cercana al periodo en el que vivió Abû Madian.
Ibn Mariam, Maqqari y Ahmad Tumbukti, que vivieron mucho después, sí consideran necesario ser más precisos. Señalan que el delator anónimo convenció al sultán Mansur de que el santo de Bugía representaba un peligro para el reino, debido a su semejanza con el Mahdi y a su gran número de discípulos. Estos autores también especifican que el delator pertenecía a los 'ulama' al-zâhir, los doctores de la ley. [19]
Este clásico escenario de conspiraciones políticas tramadas por crueles fuqahâ' contrasta con una versión más romántica –y, a su manera, igual de clásica–, en la cual el soberano arrepentido busca la baraka (bendición) de un walî. Parece ser que esta versión apareció por primera vez en un trabajo que data de finales del siglo VII de la hégira y que, por lo tanto, es de la misma época que 'Unwân al-Dirâya: la Risâla de Safi al-Din Ibn Mansur, editada y traducida por Denis Gril. [20]
Ibn Abi Mansur vivió en Egipto, donde estuvo en contacto directo con la comunidad de sufíes magrebíes y andalusíes que emigraron hacia oriente. Su Risâla, en la que escribió las biografías de alrededor de 155 sufíes –unos 60 de los cuales eran nativos del occidente musulmán–, ofrece una información muy valiosa sobre el mundo de los sufíes en oriente durante los siglos XII y XIII, y en particular sobre las relaciones que éstos mantuvieron con los representantes del poder temporal.
Ibn Abi Mansur se enteró de la convocatoria de Abû Madian a Marrakesh a través del Shaij Abu-l-‘Abbas al-Mariyyi, natural de Almería. Este sufí, también conocido como Abu-l-‘Abbas al-Qanya’iri por los escritores que lo mencionan [21] , se convirtió –al menos así lo dicen– en el guía espiritual de Mansur. El sultán –explica Abu-l-‘Abbas al autor de la Risâla –, sinceramente arrepentido de haber ejecutado a su hermano después de que éste intentara derrocarlo, deseaba ardientemente encontrar un maestro que pudiera llevar la paz a su alma y conducirlo a la salvación eterna. Una dama de la Senda, en quien había confiado, le aconsejó ver a Abû Madian:
“Ya’qub mandó llamar al Shaij Abû Madian, implorándole de un modo tan acuciante que este último, quien por entonces estaba en Bugía, respondió a la súplica declarando: ‘Al obedecerlo, estoy obedeciendo a Dios, ¡gloria a Él! Pero no llegaré hasta él, pues moriré en Tlemcén.’ Habiendo llegado a esta ciudad, dijo a los mensajeros de Ya’qub que lo escoltaban: ‘Saludad a vuestro señor y decidle que encontrará la curación en presencia de Abu-l-‘Abbas al-Mariyyi’. Así es cómo nuestro maestro Abû Madian murió en Tlemcén.”
Ya’qub buscó a Abu-l-‘Abbas al-Mariyyi y, cuando lo encontró, siguió sus enseñanzas, de acuerdo a la voluntad del fallecido Abû Madian.
Este relato procede de una fuente hagiográfica un poco anterior al Tashawwuf, la cual trata sobre los sufíes que vivieron en Fez, y en especial sobre Abû Madian: se trata del Mustafâd fi Dhikr al-'Ubbâd bi Madînat Fâs, de Muhammad b. Qasim al-Tamimi, una parte importante del cual ha sido recientemente descubierto en Marruecos.
El autor [22] , quien murió en los albores del siglo VII d.H, deambulaba sin cesar entre los círculos sufíes de occidente –y también entre los de oriente, donde permaneció durante quince años– para recibir la baraka de los maestros y recopilar la historia de éstos. Actuaba como muhaddiz [23] , aunque también fue maestro espiritual. En concreto, es recordado por ser maestro de Ibn ‘Arabî, a quien invistió con la jirqa [24] en el año 594 d.H., en Fez. En su juventud fue íntimo de Abû Ya’zâ y Abû Madian. Su relato es, por lo tanto, muy valioso, y la publicación de éste –preparada por Ahmed Toufiq y Muhammad Ben Sharifa, quienes me han permitido consultarla– permitirá sin duda rellenar en parte el vacío que existe en nuestro conocimiento sobre el mundo de los religiosos magrebíes de los siglos V y VI de la hégira. Es necesario reconocer, sin embargo, que resulta un poco decepcionante en lo que respecta a Abû Madian: aparte de algunos vagos detalles sobre sus primeros años de vida y sobre la organización de sus estudios en Fez, no añade mucho más de lo que ya sabíamos sobre su personalidad y su trayectoria espiritual.
Si bien es citado por Ibn ‘Arabî y algunos autores posteriores, es evidente que el Mustafâd no ha disfrutado de una difusión tan amplia como la compilación de Tadili, a quien se debe, como hemos visto, el primer relato estructurado sobre la vida de Abû Madian. Por desgracia, nadie más ha seguido su ejemplo.
En efecto, Ibn Qunfudh, quien murió a comienzos del siglo IX d.H., nos presenta una monografía dedicada por completo a ilustres sufíes magrebíes. No obstante, el Uns al-faqîr, del cual es autor, sólo presenta, en cualquier caso, una larga lista de los maestros de Abû Madian, sus numerosos compañeros y sus contemporáneos. Ibn Qunfudh no dice nada sobre el actor principal que Tadili no hubiera dicho ya.
En las obras de otros compiladores como Marrakushi, Badisi, Shattanawfi o Yafi‘i, autores del siglo VIII d.H, o incluso Ibn Mariam, Ibn Qadi, Maqqari, etc, quienes fueron muy posteriores, la búsqueda resulta ser igualmente infructuosa, aunque ellos ofrecen dos datos que no aparecen en Tamimi ni en Tadili. ¿Pero no son estos datos, por esta misma razón, objeto de duda? Uno se refiere al viaje de Abû Madian a oriente, durante el cual, según ellos, habría conocido a ‘Abd al-Qadir al-Yilani [25] y Ahmad Rifa‘i. La otra, ya mencionada antes, se refiere a las razones por las que el sultán al-Mansur convocó a Abû Madian a Marrakesh. Aparte de esto, se limitan a repetir con mayor o menor fidelidad, según sea el caso, los pasajes del Tashawwuf, añadiendo aquí y allá algunos aforismos inéditos del santo mezclados con edificantes anécdotas que a veces resultan ser completamente inverosímiles. Estoy pensando en particular en una historia relatada por Al-Huraifshi, un escritor egipcio que murió a comienzos del siglo IX d.H, según la cual Abû Madian convirtió repentina y milagrosamente a setenta y dos monjes cristianos. Y todo ello habría tenido lugar en Andalucía, aunque los hechos indican que nunca abandonó el Magreb después del día en que, siendo joven, huyera de su aldea natal en Andalucía. [26]
Es cierto que Ghubrini, y después Munawi, también hablan sobre ello, pero se debe a que, como lectores de Ibn ‘Arabî, habían copiado –y a menudo mutilado– pasajes enteros de las Futûhât, los cuales no siempre habían comprendido.
En definitiva, el extenso relato en el Tashawwuf representa, por lo tanto, la versión original y, por así decirlo, embrionaria, de la biografía de Abû Madian. No obstante, hoy por hoy, partiendo del cuadro trazado por Tadili, ¿qué sabemos con seguridad sobre el itinerario espiritual de Abû Madian, sobre su viaje interior, su experiencia de Dios, y sobre el murîd (discípulo) y el murshîd (maestro) que llegó a ser? ¿Qué sabemos sobre sus enseñanzas doctrinales, sus ahwâl o sus maqamât ? [27] Absolutamente nada. Sólo un escritor ofrece respuestas a estas preguntas: el autor de las Futûhât.
Aún así, es necesario encontrarlas, dispersas y a merced de la inspiración que guiaba la pluma del Doctor Maximus. A lo largo de miles de páginas, ocultas entre líneas, no se muestran ante el primer vistazo de un lector apresurado. Sólo un cuidadoso y exhaustivo examen del texto akbarí puede descubrirlas. Después de llevar a cabo este ejercicio de búsqueda, aún queda por hacer el trabajo más duro. Para ello, todavía es necesario descifrar las expresiones, a menudo oscuras, y luego terminar recreando pacientemente el mosaico. Una tarea realizada por amor, es cierto, pero al final de la cual se obtiene la satisfacción de ver surgir los aspectos más sutiles y sorprendentes de la espiritualidad de Abû Madian.
Sería en vano buscar una interpretación semejante en otro lugar que no fuera su experiencia interior, pues sus biógrafos, a pesar de un celo que no ponemos en duda, no supieron cómo captar nada, excepto el aspecto exterior de su santidad. Como personas que registraban lo más fielmente posible las palabras y actos de Abû Madian, su tarea se limitó necesariamente a eso, mientras que la labor de ser su intérprete (taryumân ) recayó sobre el Shaij al-Akbar.
El autor de las Futûhât tampoco descuida el estudio de los famosos aforismos del santo de Bugía. Se refiere a ellos en sus escritos cuando se presenta la ocasión, y cada vez que ofrece un comentario sobre los mismos –ya sea explícita o implícitamente– arroja una nueva luz sobre las palabras, a menudo herméticas, de Abû Madian.
A veces ocurre –aunque sucede demasiado a menudo en los trabajos del Shaij al-Akbar como para sorprenderse– que su interpretación difiere de un capítulo al siguiente, de un contexto a otro, aunque sin contradecirse a sí mismo. Este es el caso, por ejemplo, del famoso aforismo de Abû Madian: “No queremos carne putrefacta, dadnos carne fresca”. En el capítulo 54 de las Futûhât (I, 280), Ibn ‘Arabî ve en este dicho una imagen de la oposición entre la naturaleza pérfida del conocimiento tal y como lo conciben los fuqahâ', el cual extraen de los libros y de entre los muertos, y el de los santos, que lo obtienen de su propia fuente, el Dios Viviente. Sin embargo, en otro lugar, el capítulo 216 de las Futûhât (II, 505), explica que, con estas palabras, Abû Madian sólo pretende provocar en sus discípulos las futûh (sing. fath), las iluminaciones interiores que ellos mismos experimentan, absteniéndose de comentar las de los demás.
Demasiado fiel para ser servil, el Shaij al-Akbar no vacila en criticar, cuando se presenta la ocasión, un determinado aforismo del maestro al que venera; así pues, cuando en las Futûhât (IV, 264) cita un aforismo de Abû Madian –que inmediatamente describe como un dicho simple y general ( qawl ummî 'âmmî)– sobre el secreto de la vida que fluye en todas las cosas, lo juzga poco preciso aunque, aclara, no esté equivocado por completo, y afirma con respecto a éste que el Santo de Bugía no había recibido el futûh al-'ibâra , el carisma de expresión que, según señala en otro lugar (Fut II, 506), sólo se le concede al “muhammadí perfecto”, incluso si en otros aspectos es el heredero de otro profeta.
El Shaij al-Akbar no ignora ninguno de los acontecimientos extraordinarios que marcaron la vocación de Abû Madian; sin embargo, tal y como los narra, simultáneamente nos ofrece una explicación de su prodigiosa naturaleza. Tal es el caso del extraño y famoso episodio –que todos los hagiógrafos han narrado con detalle, aunque ninguno de ellos haya aclarado el enigma– durante el cual Abû Madian perdió de repente la vista en presencia de Abû Ya’zâ y poco después la recobró gracias a él. Esto se debió, señala Ibn ‘Arabî (Fut II, 51), a que Abû Ya’zâ era del tipo espiritual mûsâwî (como Moisés), y a que su rostro emitía una luz absolutamente deslumbrante, al modo del profeta Moisés, de forma que, en ocasiones, fulminaba a sus visitantes como por un rayo.
Lo que distingue fundamentalmente el enfoque de Ibn ‘Arabî del resto es que él ha penetrado en la naturaleza de las gracias espirituales con las que Abû Madian fue dotado, los estados (ahwâl) a través de los que viajó, las moradas (maqâmât) que conquistó y los secretos y conocimientos que recibió. En ningún momento, sin embargo, Ibn ‘Arabî nos ofrece un retrato completo y acabado de la walâya (santidad) de Abû Madian. La mayoría de las veces tan solo se trata de comentarios breves, auque incisivos y penetrantes, como una especie de boceto que nosotros mismos deberemos recrear.
Por ejemplo, en un pasaje de las Futûhât (IV, 141), indica que el hâl de Abû Madian correspondía a las dos primeras palabras del versículo 'qul Allâh zumma dharhum fî jawdihim yal'abûn' [28] ; la segunda parte de este versículo implica, de hecho, una afirmación de la multiplicidad que es incompatible con el estado de fanâ' (extinción en la Unicidad divina) en el cual permanece Abû Madian, según afirma Ibn ‘Arabî en otro lugar (Fut. II, 201). En otra ocasión, menciona de pasada (Fut. II, 252) que el ruyû' de Abû Madian, su regreso hacia las criaturas, fue ijtiyârî, libremente elegido por él y, como enfatiza Michel Valsan [29] , éste resulta ser, desde un cierto punto de vista, más excepcional que el ruyû' idtirâran , el cual se produce bajo coacción, debido al sacrifico que supone este “descenso”voluntario. [30]
De este modo, con un poco de paciencia, se puede extraer del corpus akbarí, y sobre todo de las Futûhât, algunos datos, tan breves como valiosos, sobre el grado espiritual de Abû Madian, su pulcritud moral (wara'), su confianza en Dios (tawakkul), su elevada generosidad (futuwwa), etc. Formuladas con una seguridad y una precisión que no dejan de sorprender, estas observaciones son notables pues, por breves que sean, ponen de relieve las características fundamentales, y a menudo extraordinarias, de la espiritualidad de Abû Madian.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
- Sheij Ahmad al-'Alâwî, El fruto de las palabras inspiradas. Las enseñanzas de Abû Madyan de Sevilla , Almuzara, Córdoba, 2007.- Ramón Barragán Reina, Abu Madyan, el amigo de Dios: un maestro de maestros, Bubok, Madrid, 2009.- Terry Graham, “Abu Madian, un sufí español representante de la gnosis de Jorâsân”, en revista Sufí nº 3 , Editorial Nur, Madrid, Primavera / Verano de 2002.
NOTAS.-[1] Fuente: http://www.ibnarabisociety.org/articles/abumadyan.html Este artículo fue publicado por primera vez en Muhyiddin Ibn 'Arabi-A Commemorative Volume , 1993.[2] La Dra. Claude Addas, afamada islamóloga y arabista musulmana de Francia, es hija del célebre y reconocido especialista musulmán de origen polaco Michel Chodkiewicz, autor de numerosos trabajos sobre la mística del Islam. Claude Addas se doctoró en filosofía en 1987 por la Universidad de Paris, donde presentó una tesis sobre la vida de lbn Arabi, publicada en francés con el título de Ibn Arabi ou la Quette du Soufre Rouge (Éditions Gallimard, París, 1989). Existe una traducción al castellano titulada lbn ‘Arabi la búsqueda del azufre rojo . (Colección lbn Al’Arabí, Editora Regional de Murcia, 1996). De la misma autora, también puede consultarse en castellano “La experiencia y la doctrina del amor en Ibn ‘Arabî”, en revista Alif Nûn nos 55 (diciembre de 2007) y 56 (enero de 2008) [3] Véase lbn ‘Arabi la búsqueda del azufre rojo, ob.cit . (Nota de la Redacción).[4] Ibn Jubayr, Rihla , trad. Gaudeffroy-Demonbynes, Voyages, Paris, 1953-6.[5] Para más información sobre esta obra cumbre de Ibn ‘Arabî, véase Las iluminaciones de La Meca , Siruela, Madrid, 2005. (Nota de la Redacción).[6] La muwashshahat es una forma poética característica de al-Andalus que ha sobrevivido hasta la actualidad en todo el Magreb árabe. (Nota de la Redacción)[7] Tadili, Tashawwuf , ed. A. Tawfiq, Rabat, 1984, pp. 319-26.[8] Tashawwuf , pp. 320-1.[9] Para más información, véase Amrei Rahman, “Muhammad al-Gazâli: análisis de su pensamiento y su trayectoria vital ”, en revista Alif Nûn nº 37, abril de 2006. (Nota de la Redacción).[10] Para más información sobre la figura del almeriense Ibn al-‘Arif, véase Miguel Asín Palacios , Tres estudios sobre pensamiento y mística hispanomusulmanes , Hiperión, Madrid, 1992. (Nota de la Redacción).[11] Sobre Daqqaq puede verse, por ejemplo, el apartado 41 del Tashawwuf . [12] Tashawwuf , p. 319.[13] En este texto, Abû Madian está hablando de sí mismo, pues Shu‘aib es uno de sus nombres. Su nombre completo era Abû Madian Shu‘aib ibn al-Husain al-Ansâri. (Nota de la Redacción).[14] Ibn Qunfudh, Uns al-Faqîr , Rabat, 1965, p. 16.[15] Ghubrini,'Unwân al-Dirâya , Argel, 1970, p. 56 y sigs. [16] Ibn Mariam, Bustan al-'Ârifin , ed. Ben Cheneb, Argel, 1908, pp. 108-115. [17] A. Baba, Naylal-Ibtihâj , en el margen del Dîbâj , Beirut, sin fecha, p. 127.[18] Maqqari, Nafh al-Tîb , ed. Beirut, 1986, IX, pp. 369-75. [19] La expresión 'ulama' al-zâhir significa literalmente “los conocedores de lo exterior”. (Nota de la Redacción).[20] Ibn Abi Mansur, Risâla , ed. D. Gril, IFAO, 1986, pp. 151-152.[21] Véase Marrakushi, al-Dhayl wa-l-Takmila, Beirut, sin fecha, vol. 1, pp. 46-58.[22] Sobre Tamimi, véase Ibn ‘Arabî, Futûhât , I, 244, IV, 503 y 549, así como Mar¬rakushi, Dhayl, 1984 ed. Rabat, vol. 8, sección 136, pp. 352-356. [23] Muhaddiz es la persona dedicada a recopilar hadices, es decir, dichos y actos del Profeta Muhammad. (nota de la Redacción).[24] La jirqa es una capa ligera, generalmente de lana, que el maestro sufí entrega a quien acoge como su discípulo. Metafóricamente, la expresión “recibir la jirqa ” se convirtió en sinónimo de ser iniciado en las enseñanzas de un maestro sufí. (Nota de la Redacción).[25] Para más información sobre la figura de al-Yilani, véase “ La Taberna: al-Yilani ”, en revista Alif Nûn nº 14, marzo de 2003; VV.AA, Las sendas de Allah , Bellaterra, Barcelona, 1997. Pueden consultarse los siguientes libros del autor en castellano: Senderos de eternidad , Almuzara, Córdoba, 2004; El secreto de los secretos , Sufí, Madrid, 2000. (Nota de la Redacción).[26] Ahmad al Sawma’i, Kitab al-Ma'zâ, editado por ‘Ali al-Yawi durante su doctorado en Historia obtenido en Rabat, 1989, p. 136. [27] Ahwâl (sing. hal ) podría traducirse como “estado” y maqamât (sing. maqam ) por “estación, morada”. Ambos son términos empleados en el sufismo para hacer referencia a las distintas fases por las que pasa el buscador en su “viaje” hacia Dios. Para más información, véase Javad Nurbakhsh , La pobreza espiritual en el sufismo , Nur, Madrid, 1997. (Nota de la Redacción).[28] Corán, 6:91. Su traducción podría ser: “Di ‘Dios’ y déjalos con sus vanas discusiones.” (Nota de la Redacción)[29] Etudes trad., abril-mayo de 1953, p. 134. [30] En la mayor parte de las tradiciones espirituales, en la última etapa de la Senda espiritual, la persona iluminada o el santo no se limita a permanecer “unido a Dios”, sino que regresa al mundo de la multiplicidad, junto a las criaturas de Dios, para ayudar y poner fin al sufrimiento de éstas. Para un enfoque budista de este “regreso al mundo”, véase Ana María Schlüter Rodés, “La experiencia de lo bello en el zen”, en revista Sufí nº 2 , Nur, Madrid, otoño / invierno de 2001. (Nota de la Redacción).
Los Palestinos ciudadanos de Israel convocan una huelga general el 1 de octubre
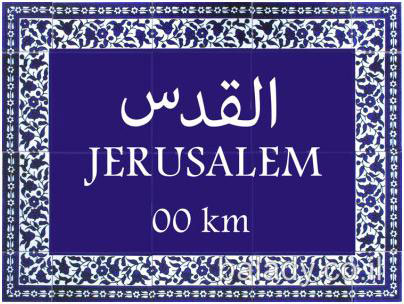
http://www.ittijah.org/CSCA
Reformas racistas aplicadas a lo largo de los últimos meses bajo el mandato del primer ministro derechista Netanyahu, empujan a la minoría árabe de Israel a salir a la calle a protestar. La huelga general convocada para el próximo 1 de octubre renueva la constancia de la lucha por la defensa de su identidad palestina.
La progresiva judaización del estado mediante las últimas reformas racistas propuestas por el gobierno ha dado la señal de alarma. Con el objetivo de canalizar la respuesta palestina al gobierno de Netanyahu, la huelga del 1 de octubre trata, ahora, de retomar la iniciativa y explicitar en público la convergencia política y de movilización generada durante los últimos meses. La concentración tendrá lugar en Arabai, pueblo del que era originario Aseel Assly, uno de los 13 manifestantes árabes asesinados a tiros por la policía israelí durante otra huelga general, en 2000, al comienzo de la segunda Intifada. Si bien la manifestación tendrá un carácter conmemorativo, hace tiempo que las familias de las victimas perdieron la esperanza de que se haga justicia.
La huelga está convocada por el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel (High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel). Esta plataforma extra parlamentaria está formada por Ittijah, portavoz de la sociedad civil palestina en Israel, partidos políticos árabes con representación parlamentaria y otros excluidos del proceso político, alcaldes de ciudades árabes y sindicatos de estudiantes árabes. Asimismo, la plataforma está dividida en subcomités tales como el Comité por la Protección de la Libertad Política de los Palestinos, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité contra el Servicio militar. La presión económica y política ejercida por el gobierno israelí sobre los huelguistas para disolver la protesta anunciada con antelación a las autoridades es considerable. A pesar de las amenazas del gobierno sobre los profesores y funcionarios de los municipios para impedirles su participación en la huelga, se espera que todos los colegios gubernamentales y privados árabes cierren. Del mismo modo, los funcionarios de todos los municipios y numerosos trabajadores del sector privado no se presentarán al trabajo.
Pese a la complejidad de sus leyes y su apariencia formal democrática, cada vez más voces señalan los mecanismos institucionales israelíes como los de un régimen de apartheid para quienes no fueron expulsados durante la creación del estado. La pasada primavera se aprobó un proyecto de ley para proscribir la conmemoración de la Nakba, término que usan los Palestinos para referirse a la limpieza étnica de Palestina en 1948. A raíz de protestas generalizadas, ésta y otra propuesta de ley obligando a sus ciudadanos de jurar lealtad al estado de Israel como estado judío, sionista y democrático fueron retiradas.
A finales de agosto, el Ministro de Educación, Gideon Saar, presentó una serie de reformas educativas para marcar el inicio del nuevo curso escolar. Confirmó planes para retirar la palabra "Nakba" de los libros de texto en árabe y anunció su intención de iniciar clases sobre el patrimonio judío y el sionismo. También indicó que vincularía los futuros presupuestos de las escuelas a su éxito en persuadir a los alumnos a realizar el servicio militar.
Desde su creación en 1948, Israel ha adoptado reiteradas leyes y resoluciones apuntando directamente a la minoría palestina, una quinta parte de su población.
Discriminación legal
La constitución israelí no reconoce los mismos derechos a todos sus ciudadanos, permitiendo la aplicación de prácticas segregacionistas hacia la comunidad palestina en total legalidad. La Ley de Partidos Políticos (1992) impide la presentación en las elecciones del parlamento israelí, la Knesset, de candidatos cuyos partidos sugieran "la negación de la existencia del estado de Israel como el estado de los Judíos". Aspirar a una elección en la Knesset, por ende, requiere por esencia que los Palestinos nieguen su nacionalidad palestina y su reivindicación de igualdad de derechos civiles.
Derecho a la tierra
Más de 80% de la tierra palestina ha sido expropiada desde 1948. En 2009, 93% de la tierra en Israel está controlada por el estado israelí, la mayoría reservada exclusivamente a los Judíos. Mediante la Ley de Propiedad de los Ausentes, las autoridades israelíes se apoderan de las tierras y propiedades de quienes ahora son refugiados o desplazados internos y las entrega a colonos, empresas e inmigrantes judíos. Los que se quedan en sus tierras, a pesar de poseer un carné de identidad israelí, son clasificados como “presente-ausentes”, sin posibilidad de reclamar sus tierras. Se convirtien en personas desplazadas internas; representan el 25% de los Palestinos que viven en Israel. La Ordenanza de Bienes y las Regulaciones de Emergencia facilitan la expropiación de tierras privadas respectivamente por razones de interés público y por motivos de seguridad, prohibiendo su explotación por parte de los dueños y su acceso a sus residentes.
Pueblos No Reconocidos
10% de los Palestinos ciudadanos de Israel viven en pueblos no reconocidos en el norte de país y del Negev. Se resisten a ser trasladados a “ciudades concentradas” establecidas por el gobierno, negándose a la confiscación de sus tierras. 50 pueblos no reconocidos que existían antes de la creación del estado están clasificados como tierra no residencial. 42.000 edificios están sujetos a su demolición “legal”. Al mismo tiempo, se establecen continuamente nuevos asentamientos judíos en estas mismas “tierras no residenciales”. El crecimiento de estos asentamientos nunca ha sido congelado. Un Palestino podría ver su casa demolida por una simple reparación del tejado. Aquellas localidades se ven excluidas de todos los planes de desarrollo del gobierno. Se les niega cualquier servicio básico que Israel tiene la obligación de proporcionar a sus ciudadanos: carreteras, electricidad, agua, infraestructuras sanitarias y educativas.
Discriminación en la atribución de ayudas económicas
Israel designa ciertas zonas como áreas de desarrollo nacional, lo que las convierte en adecuadas para recibir distintos beneficios, incluyendo exenciones fiscales especiales para la industria, programas educacionales, e iniciativas a favor de la vivienda. Estas parcelas se determinan siguiendo supuestos criterios socioeconómicos aunque las zonas han sido trazadas en realidad para contener un número desproporcionadamente mayor de localidades judías que arabo-palestinas. La discrepancia de las condiciones económicas y sociales entre Palestinos y Judíos es abismal.
Servicio Militar
Por regla general la inmensa mayoría de los Árabes de Israel no son llamados al servicio militar, por lo que quedan excluidos de numerosos privilegios. El servicio militar, reservado a los Judíos, es un instrumento más de segregación. Su cumplimiento es imprescindible para acceder a numerosos beneficios como la obtención de hipotecas ventajosas, exenciones fiscales y trato de favor para conseguir empleo o vivienda.
Los Palestinos de Israel llevan decenios reivindicando, en definitiva, lo que no es más que una campaña de derechos civiles contra la segregación étnica implícita en muchas de las leyes israelíes. La comunidad árabe israelí afronta estos desafíos con firmeza y determinación. ONGs, partidos políticos y municipalidades dentro del sector árabe trabajan en conjunto para proveer a la comunidad de los servicios que el gobierno les deniega, y abogar por los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales fundamentales a los que los Palestinos han sido tanto tiempo privados.
El Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel invita a las organizaciones internacionales a mostrar su apoyo con la causa de los Palestinos en Israel, a sabiendas de la agenda prioritaria con respecto a la comunidad palestina.
Está fuera de duda que las personas palestinas sometidas al bloqueo de Gaza, a la Palestina ocupada y los refugiados representan la prioridad tanto a nivel internacional como para la minoría palestina en Israel. Para los Palestinos, esta huelga va más allá de la cuestión de su ciudadanía israelí y de la discriminación que sufren.
A través de esta marcha, llaman a la unidad de la comunidad palestina en un momento clave en el cual ya no se trata de entender sino de luchar. El movimiento de los palestinos en Israel es un ejemplo de pluralismo, que busca unidad más allá de las diferentes opciones políticas y personales, para una lucha efectiva. Parte de la agresión israelí consiste en dividir a los Palestinos, ilegitimar su movimiento de resistencia y incriminarlo mediante la ley. El Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel tiene un papel esencial en la unificación de los Palestinos de 48, y el movimiento de solidaridad internacional con la causa palestina forma parte integral de esta lucha.